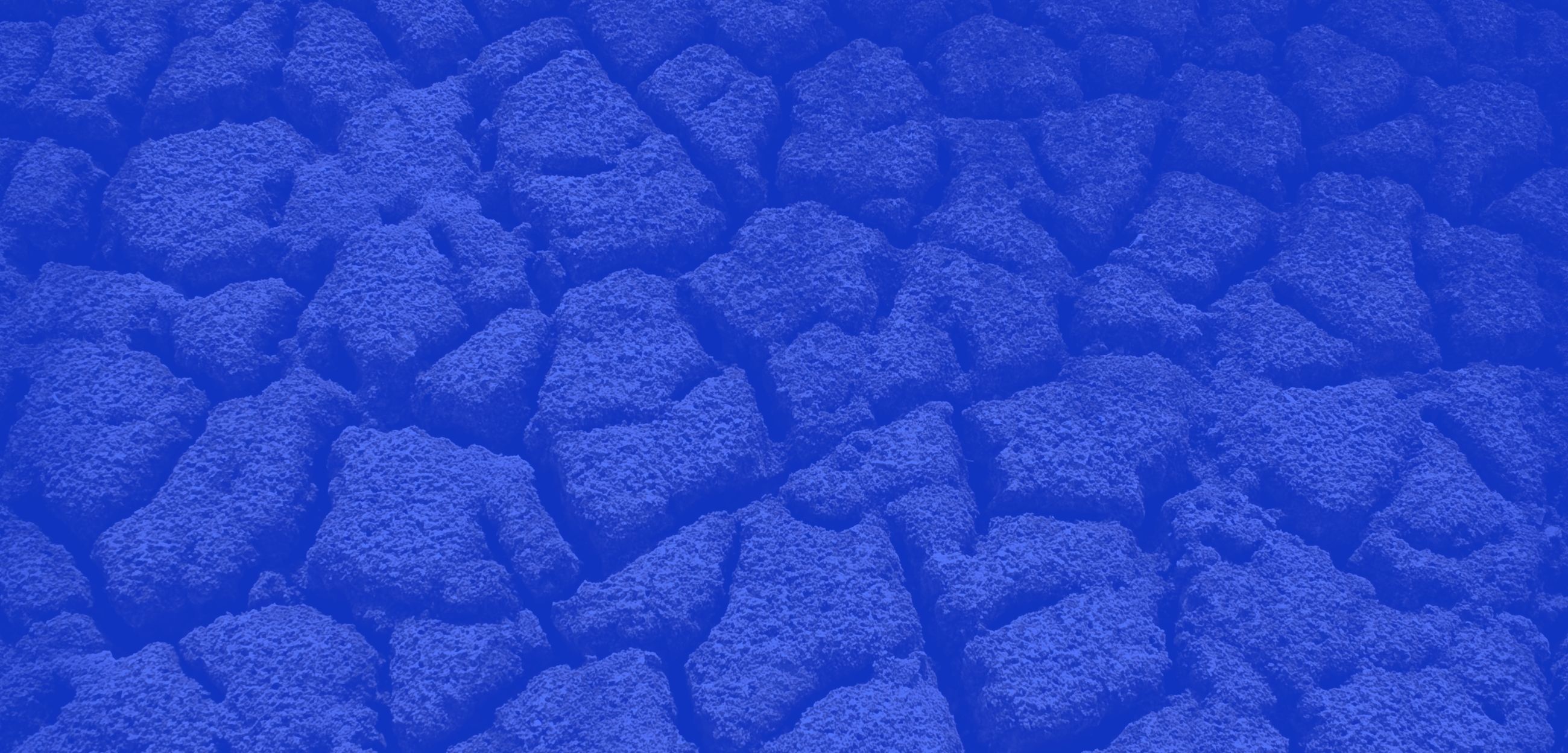
La sequía en España
Introducción
Aunque no existe un consenso científico exacto sobre su definición, la sequía se reconoce como un período prolongado de disponibilidad de agua baja, con respecto a las condiciones medias de una zona. El riesgo de sequía puede comprometer las demandas de agua para sus diferentes usos y la conservación de los ecosistemas, de manera que puede provocar un impacto negativo en diferentes sistemas socioecológicos1–3. Se trata de una anomalía de carácter temporal en la que actúan varios factores climáticos: fundamentalmente un descenso en las precipitaciones y, en menor medida, las altas temperaturas y el descenso de la humedad atmosférica, que afectan a la demanda de agua por parte de la atmósfera2,4,5. Si bien se considera parte de la variabilidad climática natural, la actividad humana puede intensificar sus efectos debido a una gestión inadecuada de los recursos hídricos y los usos del suelo1,5. No se debe confundir la sequía con la escasez de agua, que puede ser una situación temporal (asociada a periodos de sequía) o una situación crónica o estructural de falta de recursos hídricos debida a un exceso de demanda con relación a los recursos disponibles2,5,6, que afecta a la disponibilidad de agua en diversos sectores, ecosistemas y a su calidad1,2.
La sequía es un fenómeno complejo y multidimensional1, que puede presentarse de diferentes formas (Cuadro 1). Es difícil predecir su aparición, duración, intensidad y superficie afectada, así como cuantificar sus impactos2,7,8. Puede darse en casi cualquier clima, ya sea seco o húmedo1,5. Tampoco debe confundirse con la aridez, que no corresponde a una anomalía temporal, sino a una condición climática media que se caracteriza por la ocurrencia de bajas precipitaciones y una elevada demanda de agua por parte de la atmósfera5. En zonas áridas y semi-áridas, la gestión de sequías es especialmente relevante, ya que se trata de zonas muy tensionadas en cuanto a la disponibilidad de agua5,9.
Cuadro 1. Tipos de sequía
La sequía se manifiesta de distintas maneras, y da lugar a diferentes tipos según el ámbito afectado. Estos se encuentran interrelacionados, formando un complejo sistema de impactos1,2. Así, la sequía meteorológica se produce cuando los valores de precipitaciones se encuentran temporalmente por debajo de los valores medios de una zona2,10,11. Es la que da origen al resto: agrícola, ecológica, hidrológica y socioeconómica2,6. La sequía agrícola ocurre cuando el suelo no tiene suficiente humedad para el crecimiento adecuado de los cultivos y se puede ver agravada por un aumento de la demanda atmosférica2. Los cultivos de secano son muy vulnerables a la falta de lluvias (sequía meteorológica6). Sin embargo, los cultivos de regadío, así como la mayoría de los usos antrópicos del agua, están más vinculados a la sequía hidrológica6, es decir, al efecto de la sequía meteorológica sobre la disponibilidad de agua superficial (ríos, embalses, etc.) y subterránea (acuíferos)10,11. Más allá de los usos humanos, la sequía ecológica o medioambiental se desencadena por la falta de agua disponible para la vegetación, lo que impacta de forma clave en los ecosistemas (por ejemplo, favorece la ocurrencia de episodios de mortalidad forestal e incendios forestales)2,12. Finalmente, la sequía socioeconómica se presenta cuando la baja disponibilidad de agua, debida a lluvias por debajo de la media, afecta a las personas y a la economía. Ello implica restricciones en el uso de agua, pérdidas en sectores como la agricultura o la industria, encarecimiento de la energía y otros efectos indirectos1,2,13.
Además, existen términos para referirse a eventos específicos en función de su velocidad de implantación o severidad. Se trata de las sequías repentinas, de desarrollo rápido y con impactos muy notables en la agricultura y los ecosistemas2,8,14,15, o de las megasequías, eventos que representan periodos de sequía anormalmente largos y severos, que suelen afectar a territorios muy amplios2.
La sequía supone una amenaza y un desafío global1. Impacta directamente a 55 millones de personas en promedio cada año y se sitúa como uno de los riesgos naturales más costosos y mortales a nivel mundial1,2,16. Las proyecciones basadas en modelos estiman que podría afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial para el año 20501,16, debido a un aumento en la frecuencia, intensidad, duración y la extensión espacial de las sequías1,2,16. Además, es uno de los factores centrales de la crisis global del agua, un problema complejo que afecta sistémicamente al desarrollo social, económico y al acceso equitativo a este recurso vital (seguridad hídrica)17. El agua es esencial para la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y es la base de todas las actividades humanas, económicas y sociales3,18.
España es uno de los países de la UE en los que la sequía produce mayores impactos19. Su clima predominantemente semiárido con precipitaciones escasas e irregulares20, junto con una elevada presión hídrica para atender la demanda de agua de los diferentes usos antrópicos21, hace que su tejido socioeconómico y sus ecosistemas se vean frecuentemente afectados por las sequías19. Por lo tanto, su anticipación y gestión eficaz son cruciales para reducir la vulnerabilidad del país frente al riesgo de sequía y mitigar los impactos negativos que producen sobre el medio natural y los diferentes sectores socioeconómicos1.
Radiografía de la sequía en España
El riesgo de sequía: un enfoque sistémico
La comprensión de riesgo de sequía ha sufrido un cambio desde las primeras concepciones, basadas exclusivamente en la caracterización del peligro natural (que considera la duración, intensidad, frecuencia o extensión espacial de la sequía como elemento físico), hasta un enfoque holístico que integra factores sociales, económicos, políticos, ambientales, físicos y de gobernanza8. De este modo, se considera el riesgo de sequía como un producto de la peligrosidad en la ocurrencia del fenómeno, el grado de exposición de diferentes elementos económicos, ecológicos y sociales, y la vulnerabilidad del sistema8 (Cuadro 2).
Cuadro 2. Marco teórico sobre el riesgo de sequía
La evaluación de la peligrosidad de la sequía analiza la probabilidad de que se produzca un evento de una determinada severidad en un lugar y marco temporal concretos. Es fundamental abordarla como un fenómeno multidimensional, en el que intervienen diferentes elementos climáticos (como la precipitación o la demanda atmosférica de agua), así como su interacción con otros extremos climáticos (como las olas de calor), que pueden amplificar sus impactos8. Los diferentes tipos de sequía requieren indicadores específicos para su caracterización; su combinación proporciona información sobre su severidad y frecuencia.
La exposición se refiere a las personas, medios de vida, especies, infraestructura y bienes situados en áreas en las que ocurre una sequía y que, por tanto, pueden verse afectados. Esto también incluye elementos indirectamente expuestos, como sistemas comerciales en regiones no afectadas por la sequía debido a la naturaleza interconectada de los efectos. La exposición es dinámica y está influenciada por factores como el crecimiento urbano, el turismo y los cambios en el uso del suelo. Las características de los elementos expuestos determinan la magnitud del potencial impacto de la sequía8.
La vulnerabilidad hace referencia a la susceptibilidad de los elementos expuestos a los impactos de la sequía22. Está influenciada por factores físicos, socioeconómicos (las personas y sus medios de vida, capacidad de afrontamiento y adaptación), ambientales (los servicios que proporcionan los ecosistemas naturales y agrícolas) e institucionales (por ejemplo, los balances hídricos de las cuencas)22. Cuantificar la vulnerabilidad es un desafío, debido a su naturaleza multidimensional, interconectada y dinámica23,24. A menudo se emplean indicadores cuantitativos como características demográficas, PIB, infraestructura, gobernanza o degradación del suelo25. Además, se deben incluir los aspectos cualitativos, como las creencias, sensibilización, capital social o umbrales de riesgo aceptados25.
El sur del continente europeo y, en especial España, es una de las regiones más expuestas y vulnerables a la sequía en las condiciones climáticas actuales19, así como en las proyecciones futuras asociadas al cambio climático16,26,27. Esto se debe a que, en un país en el que mayoritariamente las precipitaciones son escasas y muy variables en el tiempo20, se ha generado un modelo socioeconómico que demanda recursos hídricos de forma intensiva. Según datos de la distribución de la demanda estimada para usos consuntivos durante el periodo 2022-2027, el uso mayoritario del agua en España es el agrario (agricultura y ganadería), que emplea el 80 % del agua extraída, seguida del abastecimiento (16 %) y los usos industriales (4 %)28. Sobre estos patrones de consumo hay que tener en cuenta factores como la estacionalidad de las demandas, que son mayores en primavera y verano, debido a las campañas de riego, a un incremento en el uso urbano y la temporada turística alta. Esto coincide con la época de menos precipitaciones, lo que ejerce una presión creciente sobre un sistema hídrico ya tensionado29. Este sistema vive sus situaciones más críticas durante los episodios de sequía, en los que se pueden producir problemas de abastecimiento al no poder cubrir las demandas de agua actuales. Esta situación acentúa la vulnerabilidad estructural del país frente a la sequía y subraya la necesidad de adoptar medidas que refuercen la resiliencia del sistema hídrico y reduzcan su exposición al riesgo.
El clima y el riesgo de sequía
En la península ibérica, la variabilidad en las precipitaciones es muy elevada, con periodos secos frecuentes. Dicho comportamiento está determinado fundamentalmente por la dinámica atmosférica, con mecanismos de circulación dominantes. Así, la Oscilación del Atlántico Norte es el patrón de circulación más influyente sobre las latitudes medias y altas del hemisferio norte30.
España presenta un clima con marcados contrastes31. Mientras el norte se caracteriza por un régimen húmedo (precipitaciones anuales superiores a 600 mm32, que pueden alcanzar hasta los 2000 mm32), el resto del país es predominantemente seco, con precipitaciones escasas e irregulares20,33 (con una media por debajo de los 600 mm/año y con zonas por debajo de los 300 mm/año, en el centro del valle del Ebro y en el sureste peninsular32).
Las precipitaciones anuales se han mantenido alrededor de los valores medios de los últimos cien años20,34. Sin embargo, existen grandes diferencias regionales y estacionales, donde destaca la fachada este peninsular, por ser muy sensible a eventos extremos20,35. En esta región, se prevé un aumento en la frecuencia y magnitud de episodios de precipitaciones torrenciales20,36,37 (como la tragedia de la DANA en el territorio valenciano en 2024 o los sucesivos eventos torrenciales en las Islas Baleares de los años 2018, 2021, 2024 y 2025). En cuanto a la temperatura del aire, se ha observado un claro incremento en todas las estaciones, pero de forma especialmente pronunciada en verano20, lo que aumenta la demanda de humedad por parte de la atmósfera y contribuye a la ocurrencia de sequías más severas31. En la misma línea, se ha observado un aumento en la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor38.
En este contexto, España ha convivido con las sequías de manera recurrente (Cuadro 3). No obstante, las proyecciones climáticas apuntan a una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, lo que favorecerá una transición hacia climas más áridos20,39 y agravará la escasez de agua en zonas ya secas20. En los sistemas montañosos, el descenso de las precipitaciones y el calentamiento están acelerando el deshielo, por lo que se prevé la desaparición de los glaciares de los Pirineos40.
Por otro lado, más del 80 % de la población española reside en entornos urbanos, lo que implica una elevada exposición a fenómenos como la isla de calor20. Las condiciones de calor extremo registradas en la última década en las principales ciudades del país han expuesto a una gran parte de la población a riesgos de salud derivados de las altas temperaturas20,41,42 (INFORME C)43.
Cuadro 3. Sequía en España: una constante histórica
La sequía es un rasgo recurrente del clima en España44. En el pasado, los efectos más graves se han producido en contextos de alta dependencia agrícola del agua, con consecuencias demográficas como desplazamientos, hambrunas, aumento de la mortalidad y descenso de la natalidad2.
Los estudios históricos, sustentados en datos paleohidrológicos, arqueológicos, dendroclimáticos y fuentes documentales como las rogativas, han revelado la presencia de episodios de sequía severa en la península ibérica desde épocas muy tempranas (por ejemplo, entre los años 450 y 950 CE)45–48. La continuidad de estos estudios ha permitido integrar sus resultados con los obtenidos mediante registros instrumentales disponibles. Esta convergencia ha facilitado la reconstrucción de episodios de sequía a lo largo del tiempo49. Entre los episodios más relevantes figura el ocurrido entre 1944 y 1946, durante la dictadura franquista, con una duración de 27 meses y una extensión que abarcó casi toda la península, salvo una parte del valle del Ebro50. Esta sequía provocó la última hambruna generalizada en España51,52. Entre 1980 y 1981, se dio un cambio abrupto en los regímenes de sequía, que se caracterizó por condiciones más secas a partir de la década de los 198053. Entre 1991 y 1995, una sucesión de sequías afectó de forma estructural a la agricultura, con pérdidas estimadas en 370 millones de euros25, y al abastecimiento urbano en regiones como Madrid, Andalucía y el País Vasco50.
En años recientes, los episodios de sequía se han intensificado, debido al incremento de la demanda de agua atmosférica. Entre 2012 y 2017, se registraron impactos relevantes, mientras la sequía de 2022-2023 afectó especialmente a Cataluña y Andalucía54. En septiembre de 2023, la reserva hídrica nacional se situó en el 37 %, con las cuencas del Guadalquivir y las cuencas internas de Cataluña en situación crítica55.
De cara al futuro se augura un aumento de la severidad de las sequías debido principalmente a un incremento de las temperaturas producidas por el cambio climático33. Incorporar aprendizajes de episodios pasados de sequía es una herramienta que debe contribuir a diseñar políticas públicas más resilientes, garantizar una gobernanza del agua eficaz, anticiparse a impactos socioeconómicos cada vez más complejos y recuperar el verdadero valor social del agua.
Disponibilidad y presión sobre los recursos hídricos
El agua es un recurso único e insustituible para la vida, el desarrollo social y el bienestar. Aunque más de la mitad del planeta está cubierta por agua, solo el 2 % es dulce, ya que la mayor parte es salada56. Además, la disponibilidad de agua dulce no es uniforme: depende de su distribución geográfica, la cantidad de agua almacenada en cada reserva y su calidad57. Con independencia de esto, para comprender la relevancia de las sequías en España es fundamental mantener una visión integrada del agua como parte de un sistema único y conectado a través del ciclo hidrológico (Cuadro 4).
En España, los contrastes en la geografía y clima hacen que, de forma simplificada, los recursos hídricos sean más abundantes en la zona norte frente al sur y al este de la península60. Estos incluyen las masas de agua superficial (ríos, lagos, embalses, etc.), subterránea (acuíferos), nieve, y fuentes no convencionales, como el agua desalinizada. La procedencia de los recursos hídricos para cubrir las diferentes demandas de agua varía entre regiones61. Así, las aguas superficiales suponen el tipo de recurso más utilizado a nivel nacional (alrededor del 70 % del total), seguido del agua subterránea (21 %)61. Los recursos no convencionales (agua desalada/desalinizada, agua regenerada, agua de lluvia, etc.) no son muy relevantes a nivel cuantitativo, pero son un recurso imprescindible para la seguridad hídrica en muchas regiones, especialmente en el este y sur de España28, y pueden resultar clave para el abastecimiento durante los episodios de sequía. En el reparto y uso de estos recursos, se tienen en cuenta no solo las necesidades de los usos antrópicos, sino también el agua necesaria, en calidad y cantidad, para asegurar el buen estado de ríos y acuíferos y de los ecosistemas asociados58.
Cuadro 4. El ciclo del agua: flujo, conexión y equilibrio
Las diferentes formas de agua en el paisaje, tanto superficiales como subterráneas, están conectadas por medio del ciclo hidrológico57: el agua se desplaza entre la atmósfera, la superficie terrestre y el subsuelo a través de flujos como la evaporación, la precipitación, la escorrentía y la infiltración57. Esta conexión constante implica que cualquier alteración en una parte del sistema afecta inevitablemente al resto57. En el caso de la sequía, la disminución de las precipitaciones reduce la cantidad de agua disponible y el aumento de las temperaturas intensifica la evaporación del agua, con lo que se reduce su disponibilidad en lagos, ríos, embalses y acuíferos58. Esta alteración produce una desconexión espacial y temporal entre los flujos de agua en el paisaje, lo que compromete su capacidad para mantener los servicios ecosistémicos y el abastecimiento humano58,59. Por tanto, aunque los recursos hídricos puedan diferenciarse en superficiales o subterráneos, forman un sistema interconectado que requiere una gestión integrada58.
Aguas superficiales: el recurso de referencia
España cuenta con más de 5400 masas de agua superficiales32: ríos, lagos, embalses, canales, aguas de transición (próximas a la desembocadura de ríos, con mezcla de agua dulce y salina) o aguas costeras62. Son el principal recurso empleado en la zona norte y centro del país61. Son captadas y distribuidas para sus diferentes usos61. En este sentido, la construcción de embalses ha permitido aumentar la capacidad de retención de agua para usos antrópicos en alrededor de un 30 % del recurso natural disponible (entendido como precipitación total promedio registrada en España), frente al 7-8 % que estaría disponible sin ella63. En España, hay un total de 2300 embalses con capacidad de almacenar más de 61 000 hm³. Destaca el embalse de La Serena, en Badajoz, con 3219 hm³ de agua, por ser el más grande en suelo nacional y el tercero más grande de Europa63.
Según los datos de 2021, el 55 % de las masas de agua superficiales presentaban un estado global bueno64, determinado por el peor valor entre su estado ecológico y químico: el 58 % alcanzaba un buen estado (o potencial) ecológico, mientras que el 90 % cumplía con los criterios químicos establecidos32. Las principales presiones sobre el estado de las aguas superficiales provienen de la contaminación difusa de origen agrícola y vertidos urbanos, causante de aportaciones de nutrientes, metales pesados, PFOS y pesticidas, entre otros32. La alteración de la hidromorfología fluvial es otra de las principales presiones: se estima que, en España, hay más de 170 000 barreras hidráulicas que fragmentan el hábitat de los ríos e impactan su estado65. En la misma línea, la presión por especies invasoras también afecta a la biodiversidad acuática de las masas de agua32.
En relación con los ríos, muchos de sus ecosistemas se encuentran afectados por el deterioro cualitativo y cuantitativo de las aportaciones de agua que los alimentan (lluvia, afluentes, deshielo, acuíferos, etc.)60. Además, se ha observado que el volumen de agua que circula por los ríos cada año disminuye en la mayoría de los ríos de la España peninsular2.
Aguas subterráneas: el recurso invisible
Las precipitaciones se infiltran en el subsuelo, ocupan los espacios entre sedimentos y rocas y se almacenan como aguas subterráneas en los acuíferos66. El territorio español es muy diverso geológicamente y está fragmentado, lo que hace que los acuíferos sean de tamaño medio y pequeño67. Según datos del 2021, hay aproximadamente 800 masas de agua subterráneas identificadas32.
En el mundo, las aguas subterráneas constituyen la principal reserva de agua dulce líquida del planeta, muy por encima de ríos, lagos y embalses66. Se estima que representan el 99 % del agua dulce disponible68. En regiones del sur y este de la península, así como en las zonas insulares, son un recurso necesario para cubrir las diferentes demandas de agua61. Su uso se intensifica en periodos de sequía y escasez hídrica, cuando disminuye la disponibilidad de aguas superficiales, lo que las convierte en un recurso estratégico61,66. Por tanto, las aguas subterráneas son fundamentales en la gestión de las sequías por su mayor inercia frente a las aguas superficiales, es decir, por responder más lentamente a la falta de lluvias28,69. Ello permite mantener su disponibilidad durante más tiempo28,69. Sin embargo, suelen quedar relegadas, por lo que es necesario visibilizar su importancia y fomentar la conciencia sobre su papel estratégico70.
En 2021, el 56 % de las masas de agua subterránea presentaban un buen estado global: el 75 % alcanzaba un buen estado cuantitativo y el 67 % un buen estado químico32. En este contexto, los nitratos, que provienen de prácticas agrarias como el abonado, riego y residuos ganaderos32,66,67, son uno de los principales contaminantes de acuíferos en España32. También son problemáticos los cloruros, pesticidas, sulfatos y la salinización del agua32,67,68. Además, no siempre se consideran los impactos sobre ecosistemas y zonas protegidas32, donde las aguas subterráneas tienen un papel fundamental en el mantenimiento del caudal de los ríos y en los ecosistemas acuáticos, márgenes de ribera y humedales66.
La explotación intensiva de los recursos hídricos subterráneos es otra problemática que hace que las extracciones de agua superen a la recarga natural e inducida, debido a que, en ocasiones, los derechos de agua reconocidos superan la capacidad del sistema. Esto agota sus reservas, sobre todo durante episodios de sequía67. A este aspecto se añade la dificultad para controlar las extracciones ilegales, que suponen un punto de presión crítico pendiente de resolver32,66.
Por último, de acuerdo con los escenarios de cambio climático en España, en el futuro se pueden producir reducciones significativas en los recursos disponibles de aguas subterráneas71. En los acuíferos de España continental, se pueden alcanzar reducciones de la recarga de hasta un 11 % en promedio para el año 2045, con algunas superiores al 20 % en más del 10 % del territorio71.
Gobernanza del agua y la sequía hidrológica
La UE no tiene una directiva específica sobre sequías hidrológicas (a diferencia del riesgo de inundaciones72): la gestión de este fenómeno se enmarca en la legislación general sobre aguas, bajo la Directiva Marco del Agua (DMA) adoptada en el año 200073. Su objetivo principal es lograr un buen estado de todas las masas de agua, estableciendo un marco común para la protección y gestión sostenible del agua en la UE74. La directiva exige una gestión integrada de las cuencas hidrográficas73 a través de la elaboración de planes de gestión, que pueden incluir, de manera voluntaria, planes específicos de gestión de sequía hidrológica3,74,75. La Estrategia Europea de Resiliencia del Agua de 2025 incide nuevamente en el desarrollo de planes de sequía por los Estados miembros, pero mantiene su carácter voluntario76. España es un referente en este campo: desde 2001 existe la obligatoriedad de elaborar planes de gestión de sequía a nivel de cuenca hidrográfica y en sistemas que abastecen a más de 20 000 habitantes.
España es pionera en el sistema de gestión de agua por cuencas hidrográficas, y en 1926 estableció el primer organismo de cuenca: la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro77. La planificación y gestión de cuencas es la base de la gestión hídrica actual, donde se aplican los principios de la DMA y la Ley de Aguas78. Los planes hidrológicos de cuenca (Cuadro 5) persiguen conseguir un buen estado y protección del agua, así como satisfacer las demandas de agua para los diferentes usos y armonizar el desarrollo regional y sectorial79.
Cuadro 5. Planes hidrológicos de cuenca y sus demarcaciones hidrográficas
La DMA establece una unidad a efectos de gestión de cuencas: las demarcaciones hidrográficas80. El territorio español está dividido en 2573, que incluyen a una o varias cuencas79. El ámbito territorial de cada plan hidrológico de cuenca coincide con el de la demarcación hidrográfica correspondiente79.
De las 25 demarcaciones del territorio español, 11 son intercomunitarias, es decir, sus cuencas discurren por varias comunidades autónomas. Así, la elaboración de su plan hidrológico es de competencia estatal a través de los organismos de cuenca (Confederaciones Hidrográficas). Es el caso de las demarcaciones hidrográficas de Miño-Sil, Cantábrico Occidental, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro, además de los de Ceuta y Melilla, cuya elaboración recae en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir79.
Por otro lado, hay 13 demarcaciones hidrográficas intracomunitarias que se limitan al territorio de una única comunidad autónoma. Son las demarcaciones de Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras (las tres son competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía), Galicia Costa, Distrito de Cuencas Fluviales de Cataluña, islas Baleares y las demarcaciones correspondientes a cada una de las siete islas Canarias. Por último, La demarcación del Cantábrico Oriental tiene doble competencia: estatal (Confederación Hidrográfica del Cantábrico) y autonómica (País Vasco).
En el ámbito de la cooperación transfronteriza, España comparte con Portugal cuatro demarcaciones hidrográficas internacionales cuya coordinación se enmarca en el Convenio de Albufeira: Miño-Limia, Duero, Tajo y Guadiana81,82. Del mismo modo, España y Francia cuentan con un acuerdo administrativo (Acuerdo de Toulouse) sobre gestión del agua para mejorar la coordinación de las medidas tomadas en las cuencas hidrográficas situadas por los dos lados de la frontera83.
En relación con la sequía hidrológica, el Plan Hidrológico Nacional exige a los organismos de cuenca desarrollar planes especiales para su gestión (Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía, PES)84. La finalidad de estos planes es mejorar la gestión del agua en escenarios de sequía prolongada y escasez coyuntural. Para ello, se cuenta con sistemas que monitorizan, a través de una serie de indicadores hidrológicos, la intensidad de la sequía hidrológica en las diferentes unidades de gestión en las que se divide cada cuenca hidrográfica85. Dichos indicadores establecen unos umbrales, que van desde condiciones normales hasta una situación de emergencia85. De esta manera, los planes contemplan protocolos de actuación con medidas específicas programadas para los diferentes umbrales (por ejemplo, reducción de agua para regadío y los caudales ecológicos). Su objetivo es evitar escenarios de falta de agua graves que puedan afectar al abastecimiento urbano86,87. La principal debilidad de los PES es que a menudo se dan situaciones de escasez donde no se registra sequía meteorológica, lo que sugiere que, muchas veces, la escasez se debe más a una gestión deficiente que a la propia dinámica del clima88.
Además, los sistemas de abastecimiento urbano que atienden de forma singular o mancomunada a más de 20 000 habitantes deben tener un plan de emergencia ante situaciones de sequía (PEM)84. Aunque en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, este umbral se reduce a 10 000 habitantes, la normativa vigente no tiene en cuenta la situación de los sistemas que abastecen a menos de 20 000 habitantes, que presentan, con frecuencia, una mayor vulnerabilidad frente a episodios de sequía89. Sin embargo, solo el 25 % de estos sistemas contaban con un plan de sequía en vigor en febrero de 202488,90.
Es relevante que los PES y los PEM estén coordinados entre sí, así como con la planificación hidrológica ordinaria88. Por último, los reales decretos-ley se emplean para adoptar medidas urgentes, excepcionales y temporales, con el fin de mitigar el impacto de las sequías en el sector agrario, la población y el medio ambiente78,91,92.
En España, la planificación y gestión del agua requiere la coordinación entre distintos niveles administrativos (nacional, autonómico y local), debido al reparto competencial entre las administraciones con atribuciones directas en esta materia25,93,94. El Gobierno central diseña las políticas de agua y gestiona las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias a través de los organismos de cuenca (confederaciones hidrográficas) correspondientes. Las comunidades autónomas, por su parte, disponen de legislación propia en materia de agua y se encargan de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias. Los organismos de cuenca, ya sean estatales o autonómicos, son responsables de la planificación hidrológica, la gestión de los recursos, la concesión de derechos de uso del agua y la protección del dominio público hidráulico78. Finalmente, la gestión del ciclo integral del agua urbana (que incluye la captación, la potabilización, el abastecimiento, el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales) corresponde a los municipios95.
Además, se establecen interacciones entre la administración del agua y otras administraciones (de ámbito estatal, autonómico o local) con competencias sobre políticas sectoriales que afectan o se ven afectadas por la gestión del agua94 (la agricultura, la ordenación territorial, la protección ambiental, etc.87). Por todo ello, resulta imprescindible avanzar hacia una gestión integrada del agua y del territorio que persiga la coherencia en las actuaciones para responder a la complejidad del riesgo de sequía93.
En este contexto, cabe destacar que España es un referente en la gestión de sequías y su presencia en este ámbito a nivel internacional es elevada. Forma parte de múltiples iniciativas dedicadas al avance frente al riesgo de sequía, como el Programa Integrado de Gestión de Sequía de la Organización Meteorológica Mundial96, participa en las Convenciones de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y ha sido impulsora, junto con Senegal, del lanzamiento en 2022 de la Alianza Internacional de Resiliencia ante la Sequía97.
Impactos de la sequía: un alcance multidimensional
Estimación de los efectos de la sequía: un asunto pendiente
La sequía se conoce como una “amenaza silenciosa”: sus efectos comienzan antes de que sean visibles. En muchas ocasiones, continúan después de que las precipitaciones se normalicen, debido a factores como la recarga lenta de acuíferos o el tiempo requerido para la recuperación ecológica y socioeconómica98. Sus impactos crecen bruscamente a medida que la sequía se prolonga y se hace más intensa: se propagan en diferentes sectores, a lo largo de amplias áreas, incluso de forma transfronteriza, y durante largos periodos25. Por ello, las sequías no deben evaluarse de manera aislada, sino con un enfoque de cooperación, comunicación y coordinación entre sectores, instituciones y naciones23,25.
La falta de registros directos de los efectos de la sequía dificulta su cálculo y resulta en una subestimación de sus costes2,22, sobre todo si se compara con los impactos producidos por otros riesgos naturales, como inundaciones o incendios25. Aun así, en los países desarrollados, se suele asociar a pérdidas económicas sustanciales. En la UE, estas cifras rondan los 9000 millones de euros anuales, con España, Italia y Francia a la cabeza de los países con mayores pérdidas (1500, 1400 y 1200 millones de euros anuales, respectivamente)2. Recientemente, el Banco Central Europeo ha estimado que una sequía extrema podría poner en riesgo casi el 15 % de la producción económica de la zona euro99.
Impactos directos, indirectos, en cascada y en bucle
La sequía es un fenómeno multidimensional que afecta de forma negativa a la cantidad y la calidad del agua100. Los impactos suceden de forma directa e indirecta8,101,102 y de manera simultánea sobre múltiples sectores que, debido a su interrelación, desencadenan efectos en cascada (Cuadro 6). Pueden afectar incluso a lugares donde no se está produciendo la sequía1,8. Por ejemplo, las pérdidas en las cosechas de los agricultores (efecto directo) pueden obstaculizar que estos inviertan en nueva maquinaria (efecto indirecto), lo que se traducirá en pérdidas para los distribuidores de equipos agrícolas y los productores implicados en la cadena de suministro (efecto en cascada)8.
Asimismo, pueden generarse bucles de retroalimentación que incrementen la vulnerabilidad de determinadas zonas frente a la sequía8. Por ejemplo, la interacción de la sequía con otros riesgos naturales (como olas de calor, incendios forestales o inundaciones repentinas tras periodos secos prolongados) intensifica sus efectos y debilita la capacidad de adaptación del territorio frente a futuros eventos de sequías8,103,104. Un ejemplo adicional es el bucle entre la sequía y el cambio climático: el aumento de las temperaturas favorece sequías más frecuentes e intensas, lo que reduce la capacidad de los bosques para capturar carbono. Esta pérdida de funcionalidad ecosistémica, debido al decaimiento forestal y mortalidad de los árboles por sequía2, contribuye a mayores emisiones de CO₂ y retroalimenta positivamente el calentamiento global de origen antropogénico1.
Sectores socioeconómicos y sequía
Los sectores socioeconómicos, en su papel de usuarios del agua y territorio, no solo sufren las consecuencias de la sequía, sino que también condicionan la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos y, con ello, la vulnerabilidad ante este riesgo. Así, la naturaleza sistémica de los impactos de la sequía, la competencia por el agua y la interdependencia entre sectores exige una acción coordinada e inclusiva en la gestión del agua y del territorio22,105. Por ejemplo, el nexo agua-energía-territorio/alimentación106 ilustra la necesidad de alcanzar compromisos en el uso de recursos para garantizar la seguridad hídrica, energética y alimentaria.
Por otro lado, los impactos no se distribuyen de manera uniforme107. En España, existen hogares vulnerables en situación de pobreza hídrica entendida en términos de asequibilidad, compuestos fundamentalmente por mujeres, niños, personas con enfermedades o discapacidad, inmigrantes procedentes de países pobres, y otras minorías108. Los factores que actúan en su contra son condiciones socioeconómicas estructurales, falta de acceso a tecnologías eficientes, percepciones erróneas sobre el agua potable y políticas de gestión privatizada108. La magnitud y gravedad de la pobreza hídrica permanece socialmente desapercibida en sociedades modernas108. Por ello, el análisis de impactos en aspectos productivos debe ampliarse e integrar un análisis centrado en las personas22.
Agricultura
En España, este sector es estratégico para la economía nacional y ocupa el cuarto lugar en la UE por el valor de su producción agraria109. En el ámbito global, representa el mayor consumidor de agua dulce y la mayor parte afectada, ya que concentra aproximadamente el 80 % de los impactos asociados a la sequía110. Su vulnerabilidad frente a la sequía es elevada, ya que el rendimiento y la calidad de los cultivos dependen directamente de las condiciones climáticas111. Los cultivos de secano, con 12,9 millones de hectáreas en España112, son los primeros en sufrir sus efectos, al no tener aportaciones de agua regulada. Se estima que el rendimiento anual de trigo y cebada puede reducirse en promedio en más de un 5 % y un 10 %, respectivamente19, pero por años individuales pueden registrarse pérdidas mucho mayores, incluso perderse cosechas completas. Este tipo de agricultura se puede asegurar. Sin embargo, las mayores pérdidas económicas se concentran en el regadío, que en España abarca 3,7 millones de hectáreas29,112,113, por el mayor impacto que tiene la falta de agua en unas producciones de un mayor valor añadido y que no se pueden asegurar2. Por ejemplo, en el año 2012, los pagos por seguros agrarios en cultivos herbáceos de secano alcanzaron los 210 millones de euros. A pesar de ser una cifra elevada, las pérdidas en regadío en una sola región pueden superar varios miles de millones de euros2.
Los impactos de la sequía sobre la agricultura son múltiples: reducción del rendimiento agrícola2,114, pérdidas económicas relevantes2,114, proliferación de plagas y alteraciones en los ciclos del carbono, los nutrientes y el agua, lo que conlleva una pérdida progresiva de fertilidad del suelo115. A estas consecuencias directas de la sequía hay que sumar otras indirectas (efecto sobre empresas agroindustriales como productores de maquinaria agrícola, industria agroalimentaria, etc.), más difíciles de cuantificar2. Un estudio sobre la sequía de 2005 en el valle del Ebro estimó pérdidas directas de 405 millones de euros en producción agrícola116. Estas se extendieron a otros sectores, generando más de 300 millones en pérdidas indirectas, especialmente en la industria agroalimentaria y la maquinaria agrícola. Además, se le atribuyó la pérdida directa o indirecta de más de 11 000 empleos116.
Ganadería
La ganadería se ve afectada por la reducción de recursos agrarios, especialmente la cantidad y calidad de los pastos2,25,117. Esto obliga a los ganaderos a suministrar alimentación complementaria mediante piensos, lo que reduce la renta de las explotaciones. Al mismo tiempo, la falta de lluvias reduce la producción de cereales en zonas de secano, lo que disminuye la disponibilidad del pasto resultante en los rastrojos y encarece productos derivados como los piensos118. Así, en ocasiones, la sequía puede inducir a los ganaderos a reducir el número de cabezas de ganado119. Además, las altas temperaturas pueden afectar a la salud de los animales, su producción de leche y su fertilidad120, incluso, provocar su muerte121. También dificulta los desplazamientos estacionales de los rebaños o transhumancia117,122, prácticas poco extendidas en España, pero que tienen un efecto protector ante la sequía (ver Prácticas agrícolas y ganaderas para un uso sostenible del agua y el suelo).
Medio ambiente
Los ecosistemas acuáticos y terrestres en climas mediterráneos están naturalmente adaptados a la sequía116. Sin embargo, la intensa presión antrópica a la que están sometidos los sistemas acuáticos (extracciones, alteraciones hidromorfológicas, vertidos), los hace más vulnerables en épocas de sequía116.
Los impactos de la sequía sobre el medio ambiente incluyen: la reducción del caudal base de los ríos y acuíferos, la degradación de humedales y ecosistemas asociados, la disminución del crecimiento y la reproducción de especies vegetales y animales, la pérdida de biodiversidad, y el aumento de enfermedades y mortalidad8,123–125. La sequía es responsable de la mitad de los daños registrados en los bosques españoles (defoliación, pérdida de biomasa, declive)2. Si bien estos efectos suelen ser transitorios, una sequía prolongada puede causar una degradación permanente del suelo y los ecosistemas, lo que puede conducir a procesos de desertificación difíciles de revertir8. También es preocupante la pérdida de servicios ecosistémicos, como la función de filtrado de agua que ejercen los humedales, la regulación del ciclo del agua, la generación de productos madereros, la composición del paisaje o la captación de CO₂ de los bosques y su potencial para mitigar el cambio climático2,8. Las zonas naturales secas también suponen un factor de riesgo relevante para los incendios forestales2. Asimismo, el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas es un factor fundamental de resiliencia ante la sequía, por lo que su conservación se vuelve esencial126 (ver Medidas de gestión sobre las fuentes de agua disponible y Gestión forestal).
La valoración económica de los costes ambientales es compleja debido a una falta de contabilidad ambiental. En la demarcación del Ebro, la sequía de 2005 provocó una pérdida de bienestar, causada por la degradación ambiental de los ríos, valorada en más de 8 millones de euros116. En los ecosistemas terrestres, los principales impactos fueron indirectos, relacionados con el aumento de los incendios forestales, y derivaron de la pérdida del valor recreativo y de las funciones de protección y regulación que prestan los bosques116. Las pérdidas económicas directas debidas al incremento de incendios forestales atribuibles a la sequía durante el periodo 2005–2008 ascendieron a 2,4 millones de euros116. Por su parte, las pérdidas ambientales totales superaron los 13 millones116.
Abastecimiento urbano
El acceso universal a agua potable y saneamiento está reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano127,128 y constituye un uso prioritario en la legislación española78,88. En España, el abastecimiento de agua urbano ocupa el segundo lugar en demanda de agua, aunque muy por detrás del uso agrario61. Además, en los últimos años se ha reducido el uso medio de agua en los hogares129. En 2022, fue de 128 litros por habitante y día, aproximadamente un 4 % menos que en 2020130, aunque existe mucha variabilidad en el uso entre regiones de España131. Los usos más bajos se registraron en País Vasco (85 litros por habitante y día), Aragón (110) y Cataluña (113)130.
El suministro de agua a la población es el servicio prioritario dentro de la gestión hídrica78,88. A pesar de ello, en el pasado, se han producido importantes problemas de abastecimiento como consecuencia de sequías. Destaca la sequía de 1991 a 1995 en España132, con ejemplos de restricciones como las producidas en 1993 en Sevilla133,134 o, en su momento álgido, en 1995, cuando más de 12 millones de personas se vieron afectadas por cortes de agua135. Desde la implementación de los planes especiales de sequía, los problemas de abastecimiento se han reducido notablemente. Sin embargo, en algunos episodios, habitualmente a nivel regional, se pueden establecer situaciones críticas de emergencia por sequía en las que se pueden activar cortes de suministro, con sus consecuentes impactos sociales y económicos8,136.
Energía
La energía hidroeléctrica, la tercera fuente de energía renovable en España por detrás de la eólica y solar fotovoltaica137, puede verse afectada por la sequía: al reducirse las reservas de agua almacenada en los embalses, se limita la capacidad de las plantas hidroeléctricas de generar electricidad138–140. Por ejemplo, la sequía de 2005 provocó un fuerte descenso en la producción hidroeléctrica en España, que cayó hasta los 18 000 gigavatios hora anuales, la cifra más baja registrada desde 19652. Estos eventos también afectan a la cantidad de agua disponible para refrigerar procesos en centrales nucleares y térmicas, lo que puede llevar a una reducción o cese de la producción energética8.
Turismo
Los patrones climáticos condicionan la distribución temporal y geográfica de los flujos turísticos141. En España, donde el turismo constituye un sector estratégico, el agua resulta esencial para el funcionamiento de hoteles y actividades recreativas como piscinas, campos de golf o parques acuáticos142,143. La reducción del caudal en ríos y lagos también limita el desarrollo de actividades recreativas en entornos naturales144. Aunque se han implementado medidas de eficiencia hídrica (por ejemplo, el caso de Benidorm145), el turismo ejerce presión sobre los recursos hídricos, debido al incremento estacional y localizado de la población, especialmente en verano, cuando la disponibilidad de agua es menor. A su vez, la sequía y las restricciones asociadas pueden provocar una disminución en la afluencia de visitantes, con consecuencias económicas negativas, sobre todo en primavera y verano, pues la demanda turística coincide con los periodos de menor precipitación29. También se ve afectada la temporada invernal, al depender ciertas actividades, como el esquí, de la acumulación de nieve8,144.
Industria
La escasez de agua causada por las sequías afecta negativamente a la producción, las ventas y la actividad económica de diversas industrias, en particular, las grandes consumidoras de agua8. Por ejemplo, el polígono industrial de Tarragona y el de Campo de Gibraltar han tenido amenaza de cierre por episodios de sequías en el pasado. También se deben tener en cuenta las demandas de agua de nuevos usos industriales, como los centros de datos.
Transporte
Las condiciones de bajo caudal reducen la navegabilidad de ríos, canales y otros cuerpos de agua8. Aunque el transporte fluvial de mercancías tiene escasa relevancia en España146, las disrupciones que provoca en otros países pueden traducirse en aumento de precios, retrasos logísticos y rupturas en las cadenas de suministro internacionales8.
Salud
La sequía, que se manifiesta en la escasez de lluvia y el aumento de las temperaturas, aumenta el riesgo de daños físicos e, incluso, la muerte en personas mayores y otros grupos vulnerables8. A esto se añade que la reducción de las precipitaciones deteriora la calidad del aire en entornos urbanos, algo que se ha vinculado con casos de mortalidad por enfermedades respiratorias147 (INFORME C).
Además, las sequías pueden repercutir negativamente en la salud mental8,148,149. Aunque no existen estudios sobre la población española, algunos estudios realizados en Australia señalan que la persistencia de las condiciones asociadas a la sequía puede desencadenar una elevada angustia psicológica, especialmente, en comunidades agrícolas rurales, donde se compromete tanto la vida cotidiana como la viabilidad de la comunidad y sus medios de subsistencia a largo plazo150. En casos extremos, se ha asociado la sequía con un aumento de conductas suicidas en zonas agrícolas151(INFORME C)152.
Cuadro 6. La sequía de 2022 en Europa: un ejemplo de impactos en cascada
En el verano de 2022, muchas regiones de Europa experimentaron una sequía severa y prolongada, que comenzó con déficits de precipitación en invierno y se intensificó con olas de calor sucesivas153–155. Sus efectos se prolongaron durante 2023 y 202490.
La escasez hídrica tuvo un impacto negativo significativo en la agricultura española: disminuyeron tanto el rendimiento de los cultivos como la superficie cultivada156,157. Además, se registraron aumentos de precios junto con pérdidas económicas relevantes156,157. En abril de 2023, aproximadamente el 60 % de la superficie agrícola española se encontraba en condiciones de sequía90. Destacaron las pérdidas de producción en el sector del olivar, con una reducción del 50 % en la cosecha, lo que duplicó el precio del aceite de oliva y favoreció el uso del aceite de girasol como alternativa principal90,157. En el sector vitivinícola, se produjeron despidos de empleados en la región del Penedès debido a la baja producción90.
Asimismo, el sector del transporte fluvial también se vio gravemente afectado, en particular en el corredor del Rin, clave para el transporte de mercancías en Europa1,155,158. Los bajos niveles de agua obligaron a limitar la carga de los buques y emplear más embarcaciones, lo que generó un aumento del tráfico y la ocupación de puertos y produjo retrasos en las entregas159. Al mismo tiempo, las interrupciones en el transporte fluvial generaron riesgos en cascada para el sector energético, sobre todo, en Alemania1,160. La creciente dependencia del carbón por la escasez de gas causada por la invasión rusa a Ucrania161 y la dificultad para transportar por vías navegables esta materia prima, afectaron a la producción de energía160. Por otro lado, las elevadas temperaturas del agua limitaron su uso en la refrigeración de centrales termoeléctricas162, lo que obligó incluso a introducir excepciones en la normativa ambiental en Francia para mantener en funcionamiento las centrales nucleares163. Esta situación contribuyó a un aumento drástico de los precios de la energía en toda Europa160.
La sequía de 2022 subraya, así, la interconexión entre sectores y sistemas, y destaca la necesidad de una perspectiva sistémica para comprender y gestionar los riesgos de estos episodios y sus efectos en cascada a nivel regional y global164,165.
Adaptación y resiliencia a la sequía
Una gestión efectiva del riesgo de sequía requiere una visión sistémica que aplique un conjunto de medidas de adaptación a un clima cambiante. Estas deben reforzar la resiliencia de economías, ecosistemas y la sociedad1,58,166. Ninguna práctica agronómica, ecológica o económica puede aplicarse universalmente o garantizar ventajas en todos los contextos. En cambio, las estrategias combinadas y adaptadas al contexto local prometen mejores resultados1,140. Esto supone un cambio de paradigma en la gestión del riesgo de sequía, que pasa de un enfoque reactivo a una visión preventiva: analiza las vulnerabilidades y planifica las medidas de actuación fuera de los episodios de crisis por sequía. En el aspecto económico, las estrategias de prevención que invierten en resiliencia cuestan hasta tres veces menos que las medidas de reacción y respuesta ante estos episodios140. A su vez, el riesgo de sequía no puede aislarse de la gestión global del agua. La sequía y escasez, a pesar de ser fenómenos diferentes (de origen natural y humano, respectivamente), son procesos interrelacionados que requieren un enfoque conjunto98.

Muchas de las medidas de adaptación a la sequía son asimismo estrategias de mitigación frente al cambio climático, pues persiguen la reducción de emisiones de CO₂ para frenar el calentamiento global, que intensifica los efectos de la sequía1,58. Según el Atlas de la Sequía de la Comisión Europea y Naciones Unidas1, la gestión del riesgo debe atender a los siguientes ámbitos interrelacionados: el agua, el territorio y la gobernanza136 (Figura 1).
Medidas de gestión sobre las fuentes de agua disponible
Garantizar el buen estado de las masas de agua: la misión europea
Un aspecto prioritario de la política de agua de la UE es reforzar la protección de las masas de agua, tanto en cantidad como en calidad167. Con ello, se busca reducir la vulnerabilidad del conjunto del sistema hídrico del que dependen todos los usos humanos. En la gestión del riesgo de sequía, la conservación de las masas de agua requiere un enfoque integral que reconozca la interdependencia de todos los componentes del ciclo hidrológico. Por tanto, las medidas deben contemplar conjuntamente las aguas superficiales, subterráneas y sus ecosistemas.
Gestión y conservación de las masas de agua superficiales, subterráneas y los ecosistemas asociados
Las características físicas y químicas de las masas de agua son alteradas por numerosas actividades humanas, lo que genera un impacto sobre los ecosistemas y su biodiversidad168. Este aspecto se manifiesta de forma más notable durante la ocurrencia de episodios de sequía. Su restauración, gestión y conservación es esencial para garantizar una correcta funcionalidad ecológica, y con ello, la disponibilidad de los servicios ecosistémicos que proporcionan a la sociedad: el suministro de agua de calidad, el reciclaje de nutrientes, la función de retención de agua y el almacenamiento de carbono168. Este patrimonio natural, además de su valor intrínseco, está adquiriendo una creciente proyección económica por la demanda social de bienes y servicios relacionados con la naturaleza60.
En el caso de los ríos, para mantener o alcanzar su buen estado, se requiere reforzar la gestión cuantitativa del agua y mantener unos flujos mínimos para que los ecosistemas acuáticos mantengan sus funciones (caudal ecológico)75 y ganen en resiliencia frente a la sequía. Esto supone abordar la asignación excesiva de recursos hídricos en las cuencas y reforzar las actuaciones frente a la captación de agua ilegal; por ejemplo, con imágenes de satélite para avanzar en su detección75. En el caso de los acuíferos, la sobreexplotación de las aguas subterráneas es más difícil de controlar, pero es igualmente necesaria, ya que puede afectar a ríos y ecosistemas superficiales por la interconexión entre las masas de agua. Con ello se pretende prevenir casos graves de deterioro de los recursos hídricos, en especial, en los ecosistemas emblemáticos de las cuencas del Guadiana (Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera), Guadalquivir (Doñana), Segura (Mar Menor), Júcar (Albufera) y Ebro (Delta del Ebro)87,169–172.
Otras actuaciones incluyen reconectar los ríos con sus llanuras de inundación y restaurar humedales y turberas. Las soluciones basadas en la naturaleza son medidas interesantes por su capacidad para ofrecer una mejora en la calidad del agua y disponibilidad de recursos168,173. En el caso de los acuíferos, el almacenamiento de agua en el subsuelo es un factor a tener en cuenta en el manejo integrado del riesgo de sequía, ya que evita la evaporación producida en las aguas superficiales expuestas a altas temperaturas y tarda mucho más en sufrir los efectos de la sequía meteorológica, en comparación con ríos y embalses. La recarga artificial de acuíferos, en sus diferentes modalidades, es otra herramienta que ha de ser valorada en la gestión de los recursos hídricos66,174,175. Asimismo, resulta clave la gestión colectiva: implicar a las comunidades de usuarios de aguas subterráneas y facilitarles herramientas e información sobre su uso y el impacto que genera en los ecosistemas asociados66,176,177.
Mejora de la calidad del agua
Gestionar la relación entre sequía y calidad del agua es esencial para reforzar la resiliencia frente a la sequía. La mala calidad reduce la disponibilidad de fuentes limpias, mientras que la sequía agrava el problema al concentrar la salinidad y la presencia de contaminantes en el agua dulce140,178. El deterioro de las masas de agua también puede crear episodios de no potabilidad del agua de grifo, como ocurrió en el periodo de 2023 y 2024 en la Comarca de Los Pedroches en Córdoba90,179. El embalse de Sierra Boyera se agotó tras varios años de sequía y no se pudo utilizar el de otro cercano (La Colada) para beber por exceso de material orgánico; tuvo que recurrirse a suministrar agua en camiones cisterna a la población179,180.
El deterioro de la calidad del agua puede impedir, complicar y encarecer su uso, al requerir tratamientos avanzados, no siempre disponibles en todas las estaciones de potabilización o depuración. Además, aunque estos tratamientos pueden mitigar la pérdida de calidad, el estado inicial del agua determina en última instancia la calidad del agua del grifo181. Actualmente, al menos el 47 % de la población en España consume agua potable procedente de masas que no alcanzan el buen estado global exigido por la DMA, sobre todo, en municipios rurales181.
El objetivo de la UE es alcanzar la contaminación cero del aire, el agua y el suelo para 2050168,182. Para lograrlo, entre otras cosas, es necesario monitorizar el estado de las masas de agua. En España, los organismos de cuenca cuentan con programas de seguimiento de calidad de las aguas, que permiten conocer su estado a través de indicadores químicos y físico-químicos y biológicos183. Estas evaluaciones destacan los nitratos y pesticidas, procedentes de prácticas agrarias intensivas, entre los principales contaminantes químicos183. Las concentraciones de nitratos son notablemente más altas en aguas subterráneas, especialmente, en zonas del litoral mediterráneo oriental (Segura, Júcar, Cuenca Fluvial de Cataluña e Islas Baleares), así como en las demarcaciones del Guadalquivir y del Guadiana183. Otros compuestos sobre los que es necesario actuar incluyen el amonio, cloruros y fosfatos, algas y cianobacterias, así como otros contaminantes que generan preocupación emergente, procedentes de fármacos, productos de limpieza, cosméticos, etc183–185.
Para mejorar la calidad del agua e incentivar a una reducción en la producción de contaminantes, se opta por instrumentos como el principio de “quien contamina paga”29. En esta línea, la nueva Directiva de Aguas Residuales de la UE del 2024 establece que los productores de fármacos y cosméticos, que son las principales fuentes de microcontaminantes en las aguas residuales urbanas, tendrán que financiar parcialmente los costes para el tratamiento de estas aguas186,187. Asimismo, marca límites más estrictos para contaminantes (como fósforo y nitrógeno), y amplía el tratamiento de aguas residuales a más aglomeraciones urbanas (reduce el umbral de 2000 a 1000 habitantes)186,187. Esto supone un reto para España: muchas localidades deberán implementar sistemas de tratamiento avanzados188. En algunas de ellas, las soluciones basadas en la naturaleza, como los filtros verdes, pueden ser alternativas viables gracias a su menor coste y mantenimiento189,190.
Gestión de infraestructuras hidráulicas
El desarrollo de obras hidráulicas, como embalses y trasvases, requiere adoptar un enfoque sistémico que tenga en cuenta las complejas interacciones dentro del ciclo hidrológico191,192. De lo contrario, intervenciones pensadas para afrontar la sequía pueden, por ejemplo, aumentar involuntariamente el riesgo de inundaciones191.
En España se construyeron durante los años 1950 y 1980 la mayor parte de los grandes embalses y presas. Su papel, entre otros, era minimizar los efectos de las sequías, ya que actúan como un seguro ante la irregularidad espacial y temporal de las lluvias propia de la península63. Su función de almacenamiento de agua es clave para la generación de energía hidroeléctrica y para satisfacer las demandas de agua (riego y abastecimiento urbano) de determinadas zonas63, lo que influye sobre el potencial de desarrollo socioeconómico de la región192. Por otro lado, los embalses de zonas rurales pueden convertirse en un atractivo turístico que favorezca la fijación de población193. Del mismo modo, los trasvases entre cuencas aumentan la oferta de agua en las cuencas receptoras, con lo que se potencia la generación de beneficios económicos87.
En la otra cara de la moneda, son infraestructuras que tienen fuertes implicaciones sociales y ambientales194: pueden generar conflictos con las cuencas cedentes, alteran el paisaje y el flujo del agua de los ríos195, y pueden comprometer la biodiversidad y el estado de los ecosistemas fluviales63. Otro aspecto es que, además de requerir grandes inversiones para su construcción y tener un elevado coste de mantenimiento, las estrategias basadas en embalses y trasvases aumentan la vulnerabilidad de los sistemas productivos dependientes, ya que se consolida una demanda de agua fija y sin flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones propias de la península ibérica196. Asimismo, el aumento en la disponibilidad de agua de los embalses y trasvases produce un efecto rebote similar al ocasionado al aumentar la eficiencia en el uso de agua por la modernización de regadíos, de manera que puede conllevar un mayor consumo de esta, al incrementarse el número de ciclos de cultivo o la superficie regada196. La explicación es que se confunde la captación de recursos con la generación de los mismos, de manera que se interpreta que la disponibilidad del agua es superior a las demandas para los distintos usos196.
Para minimizar dichos impactos, se propone revisar las presas y azudes obsoletos y abandonados para retirarlos en los casos que sea viable y promover así la restauración de ríos63,196. Otras medidas incluyen realizar sueltas de agua desde los embalses para garantizar los caudales ecológicos y realizar una gestión de los sedimentos63. Estos proceden de la erosión del suelo y se acumulan en los embalses, lo que produce una pérdida de su capacidad útil y efectos negativos en los tramos aguas abajo en ríos y frente costero63, donde las poblaciones de peces dependen de los nutrientes que los sedimentos de los ríos llevan a la costa. Su gestión requiere estudiar cómo realizar operaciones periódicas de descarga de caudales desde los embalses, para devolver al río los sedimentos que le pertenecen. Asimismo, es necesario mantener en buen estado de conservación las presas y sus sistemas de desagüe para garantizar la seguridad territorial en las zonas situadas aguas abajo de las presas, sobre todo, en la gestión de inundaciones63. En relación con los trasvases, las voces expertas señalan que esta solución solo debería proponerse si aumenta el beneficio social conjunto de cuencas cedentes y receptoras87.
Otro ámbito de mejora en las instalaciones hidráulicas es la gestión de las pérdidas de agua en los sistemas de distribución. Anualmente, en la UE se pierde una cantidad significativa de agua potable (24 %) en estos sistemas, debido principalmente a fugas en tuberías de redes urbanas140,197. Para evitarlo, es preciso invertir en el mantenimiento y renovación de redes de distribución urbanas198. La modernización de infraestructuras para el transporte de agua de riego también ofrece un ahorro considerable140, así como la renovación de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y las redes de saneamiento199.
Fuentes de agua no convencionales
Desalinización
La desalinización es una tecnología cada vez más empleada para afrontar la escasez de agua dulce, en particular, en zonas costeras y regiones áridas y semiáridas que enfrentan una situación más crítica200,201. También es un recurso estratégico en situaciones de sequía, ya que es una fuente de agua independiente de las precipitaciones202. Este proceso permite obtener agua apta para el consumo humano, el riego o el uso industrial a partir de fuentes salinas como el agua de mar o salobre203. En el mundo, aproximadamente el 61 % de la capacidad de desalinización se destina a agua de mar y el 30 % a agua salobre200. Con 765 plantas desaladoras y capacidad para producir cerca de 5 millones de m³/día204, España es uno de los líderes mundiales y líder europeo en capacidad de desalinización instalada, seguido de Italia, Chipre, Malta y Grecia202,205. Representa casi tres cuartas partes de la capacidad activa total europea. Sobre todo, en periodo de sequía, esta infraestructura resulta clave para abastecer a poblaciones costeras, como Barcelona o Alicante205, y reforzar la disponibilidad hídrica para el sector agrícola e industrial en zonas deficitarias206.
Sin embargo, el uso de agua desalinizada presenta limitaciones económicas, territoriales y agroambientales. Su elevado coste energético y operativo puede hacer inviable su uso en cultivos de bajo valor añadido, salvo que se subsidie parcial o totalmente207. Asimismo, su aplicación en zonas interiores es inviable, ya que requiere infraestructuras de transporte y bombeo adicionales que incrementa aún más su coste207. En el plano agroambiental, es necesario conocer y valorar los efectos que el riego con estas aguas tiene en la fisiología de los cultivos y la ecología del suelo208. Además, la desalinización genera salmuera, un residuo con alta concentración de sal y productos químicos que plantea riesgos para los ecosistemas marinos, si no se gestiona adecuadamente209. En este sentido, hay muchos estudios enfocados a la revalorización o posibles usos alternativos para este residuo209. También se sugiere el empleo de energía de procedencia no fósil para alimentar los procesos de desalinización y tratamiento de salmueras, con el objetivo de evitar un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero202,210.
Aguas regeneradas
El agua procedente de los ríos, lagos o acuíferos se trata en los sistemas municipales de abastecimiento para potabilizarla antes de su distribución para uso doméstico211. Tras su uso, se convierte en agua residual y se conduce a una estación depuradora (EDAR), donde recibe un tratamiento convencional antes de su vertido al medio211. En cambio, si estas aguas reciben un tratamiento adicional al convencional para su reutilización se convierten en aguas regeneradas211,212. El nivel de tratamiento dependerá, entre otras cosas, de la procedencia de las aguas residuales (tipo y concentración de contaminantes) y del tipo de uso previsto213, lo que implica diferentes métodos de eliminación de contaminantes y patógenos. La tecnología más avanzada incluye el uso de membranas de ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa214,215.
España lidera la producción de agua reutilizada en Europa (en términos de volumen), y ocupa la quinta posición en el mundo en cuanto a capacidad de reutilización instalada, por detrás de países como Estados Unidos, Israel y Singapur216. El agua regenerada, que supone entre el 7 y 13 % del agua residual tratada, concentra su uso en la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias, Baleares y las ciudades grandes como Madrid y Barcelona216. Valencia es la comunidad que más agua reutiliza, mientras que Murcia destaca por aprovechar el mayor porcentaje de agua residual tratada (alcanza el 90 %)216.
El agua regenerada se destina principalmente al riego agrícola (más del 60 % del total)216. Juntas, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, generan más de la mitad del agua regenerada destinada al riego en España216. Entre las ventajas de su uso en agricultura destacan la estabilidad en el suministro de agua, y por su contenido en nutrientes, el potencial de reducir el uso de fertilizantes217–219. En este sentido, su composición debe analizarse periódicamente para evitar la lixiviación de los fertilizantes y, en consecuencia, la contaminación de las aguas subterráneas213,220. Cabe destacar que el agua regenerada solo es un recurso adicional en zonas costeras donde las aguas residuales se vierten al mar. En zonas de interior, la reutilización de aguas residuales implica que no se retorna el agua al medio natural y tampoco está disponible para otros usuarios aguas abajo196. Si este efecto no se contabiliza en la planificación, puede reducir los caudales y afectar a los ecosistemas acuáticos de ríos y humedales, como ocurrió en la cuenca del Segura en la década de 1990196.
Otras aplicaciones incluyen usos urbanos (baldeo de calles, riego de zonas verdes, descarga de aparatos, etc.), recreativos (riego de campos de golf, piscinas, fabricación de nieve artificial para esquiar), industriales y, en menor medida, acciones de mejora ambiental (recarga de acuíferos)216.
Su uso directo para consumo humano no está permitido en España, a diferencia de otros lugares con escasez hídrica estructural, como Namibia221 o California222. Aunque la tecnología permite el consumo directo de agua regenerada, numerosos estudios señalan que la población muestra reticencias, mientras que acepta con mayor facilidad aplicaciones con bajo contacto, como el riego de jardines o el uso en lavadoras223–226. Sin embargo, sí hay experiencias positivas en periodos de sequía en Barcelona con la reutilización potable indirecta de agua, proceso mediante el cual el agua regenerada se libera al río y su mezcla se potabiliza para ser usada en las redes de abastecimiento urbanas227.
También es posible reutilizar las aguas grises generadas en duchas, bañeras y lavabos, que se depuran en los propios edificios y se emplean para la descarga de inodoros en las viviendas del mismo inmueble228. Este tipo de soluciones se ha aplicado de forma local en municipios como Sant Cugat del Vallès228. Voces expertas sugieren incorporar en el Código Técnico de Edificación medidas de ahorro de agua y reutilización de aguas grises en nuevos edificios.
Aprovechamiento del agua de lluvia
El aprovechamiento de las aguas pluviales se ha planteado como medida para afrontar las distintas temporadas de sequía y estrés hídrico, así como el riesgo de inundaciones229. En este sentido, se han tomado iniciativas como la construcción de grandes depósitos y tanques de retención de flujos procedentes de precipitaciones, la creación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, y el aprovechamiento de aguas pluviales en residencias privadas para destinarlas a otros usos229.
El almacenamiento de agua de lluvia se realiza a través de sistemas de captación que la recogen de superficies impermeables y la conducen mediante canalizaciones a depósitos de almacenamiento230,231. Actualmente, se cuenta con tecnología que permite utilizarla, tras ser filtrada, para usos que no requieren la calidad del agua potable. Los usos dependen de la procedencia de las aguas de lluvia, debido a la carga de compuestos contaminantes que pueden presentar232. Si el agua proviene de viales (calles, carreteras, autopistas, etc.), no debe aprovecharse ni en el interior de los edificios ni en el riego, ya que puede arrastrar contaminantes como metales pesados e hidrocarburos233. Por su parte, el agua pluvial que transcurre por cubiertas o terrazas puede ir destinada a distintos usos233: en el interior de los edificios (cisternas, lavado de suelos o lavadora), exterior (riego de jardines, lavado de suelos o de vehículos), o aplicaciones industriales (limpieza de superficies y vehículos industriales, depósito de agua para cubrir incendios o riego, etc.)230.
En este contexto, el agua de lluvia en el entorno urbano ha pasado de ser considerada como un riesgo (por inundaciones) a suponer una opción valorizable229. Algunos estudios indican que su utilización podría llegar a disminuir hasta un 40 % el uso de agua en el hogar230,234 y reducir la presión en la red convencional. Un ejemplo de aprovechamiento se encuentra en el municipio de Sant Cugat del Vallès, que fue uno de los municipios con mayor uso de agua por habitante en la Región Metropolitana de Barcelona, destinada al riego de jardines y llenado de piscinas. En 2002 lanzó una propuesta pionera a través de una ordenanza municipal para el ahorro del agua, que incluía, entre otras medidas, el aprovechamiento del agua de lluvia en viviendas y llegó a suponer un ahorro del 20 %229,235.
Asimismo, para mejorar la resiliencia frente a la sequía en las ciudades, además del reaprovechamiento del agua de lluvia, la comunidad experta señala que es necesario integrar superficies permeables en la planificación urbana236: espacios verdes urbanos, cubiertas vegetales, pavimentos permeables, etc. En el polo opuesto, la impermeabilización del suelo altera el flujo natural del agua de lluvia: no permite que se infiltre y llegue a los acuíferos236. En cambio, las soluciones basadas en la naturaleza mencionadas ralentizan la escorrentía, favorecen la infiltración del agua de lluvia, mejoran la recarga subterránea, refuerzan la resiliencia frente a otros fenómenos extremos (inundaciones y olas de calor), promueven la biodiversidad y mejoran la habitabilidad urbana237–241.
Medidas de gestión de los usos del agua y del territorio
Los distintos usos del suelo condicionan tanto la cantidad de agua empleada como su calidad tras ser utilizada, por lo que las expectativas y la gestión del recurso varían según se trate de suelos agrícolas, industriales o urbanizados75. Así, la DMA europea subraya la necesidad de coordinar la gestión del agua con la planificación territorial, en un marco de gestión integrada de cuencas73,75. En este contexto, cobra cada vez más relevancia la conservación de los suelos y ecosistemas como factor clave para retener la humedad en el paisaje, que es esencial tanto en situaciones de sequía como de inundación140,140,242. Algunos gobiernos ya están incorporando esta perspectiva en sus estrategias mediante prácticas como la gestión sostenible del suelo, técnicas agrícolas mejoradas y la restauración de ecosistemas140.
Mejora en la eficiencia del uso del agua
La UE sigue el principio de “eficiencia hídrica primero”, cuyos objetivos son garantizar la sostenibilidad a largo plazo del consumo del agua243 y reducir su consumo por unidad de producción243. Además, se plantean una serie de medidas para mejorar la eficiencia y aumentar la resiliencia del sistema hídrico243. Estas identifican acciones en el ámbito de la planificación, modernización en sistemas de distribución de agua para evitar fugas y técnicas de optimización de agua en todos los sectores, incluidos la agricultura (ver Prácticas agrícolas y ganaderas para un uso sostenible del agua y el suelo), la energía, la industria, el comercio, el abastecimiento urbano y el entorno digital243. También advierte de la necesidad de una gobernanza transparente y equitativa, además de capacitación institucional, sensibilización ciudadana y cooperación internacional orientada a la resiliencia hídrica243.
No obstante, los avances en eficiencia hídrica en los diferentes sectores no siempre se traducen en una reducción del consumo total de agua244. Según la paradoja de Jevons aplicada al regadío, la modernización de los sistemas de riego mejora la productividad y el uso del agua en la parcela, pero puede incrementar el consumo a escala de cuenca244. Ello se debe a que el ahorro inicial favorece la expansión de la superficie regada, el cambio hacia cultivos más exigentes en agua, dobles cosechas, y una disminución de los retornos al sistema hídrico, lo que reduce las funciones ecológicas de los retornos de riego y su disponibilidad para los usuarios aguas abajo21,196,244,245. En consecuencia, la modernización puede generar un efecto contrario al esperado y aumentar tanto el consumo de agua como el de energía246. Para evitar esta paradoja, la comunidad científica indica que las mejoras tecnológicas deben ir acompañadas de una reducción en las dotaciones de agua por hectárea por parte de los organismos reguladores88,244,245: en torno al 20 % al pasar a riego por aspersión y hasta un 35 % en el caso del riego por goteo196. Igualmente, es necesario reforzar la gobernanza e impedir el aumento de la superficie regada tras la modernización247.
Prácticas agrícolas y ganaderas para un uso sostenible del agua y el suelo
Las prácticas agronómicas influyen directamente en la capacidad de los cultivos para resistir la sequía y en la conservación de los recursos hídricos y el suelo140. Para ello, es necesario actuar tanto en relación a la planta como en relación a la parcela, y combinar innovación tecnológica con estrategias de manejo sostenible105.
Conocer cómo responden las plantas al estrés hídrico permite seleccionar variedades más adaptadas a la sequía248,249. Entre sus respuestas fisiológicas destacan el cierre de estomas para reducir la transpiración, cambios en el desarrollo de las raíces y la modificación de los mecanismos de absorción de nutrientes, entre otras249–251. Estas características han sido estudiadas para identificar los genes relacionados con la tolerancia a la sequía y seleccionar o desarrollar variedades más resistentes249. La selección de cultivos ha permitido detectar variedades existentes de cereal y leguminosas con una productividad y calidad nutricional superior a las tradicionales, incluso, en condiciones de sequía252. Por su parte, el desarrollo de nuevas variedades se hace a través de técnicas de mejora genética de cultivos, tanto convencionales como nuevas técnicas genómicas (NTG, Cuadro 6)253. Las mejoras genéticas han demostrado aumentar la resiliencia en cultivos como maíz254,255, arroz256,257 o colza258,259. La conservación de recursos fitogenéticos, incluidos los parientes silvestres, es esencial como fuente de genes de resistencia a la sequía y otros riesgos260.
A escala de parcela, existen múltiples estrategias para optimizar el uso del agua. La digitalización del sector permite aplicar una agricultura de precisión, que ajusta el riego, la fertilización o la poda a las necesidades reales del cultivo. Sensores, drones, sistemas de información geográfica, dispositivos del internet de las cosas, blockchain, e inteligencia artificial, entre otras tecnologías, han abierto un abanico de posibilidades en la captura de datos y monitorización de parámetros en las parcelas261.
De forma paralela, se promueven prácticas donde la innovación se centra en un cambio de modelo productivo que persigue una producción local, sostenible con el medio ambiente y en el tiempo (por ejemplo, la agroecología, agricultura regenerativa, agrosilvicultura, etc.). Estas prácticas se pueden respaldar a través de los regímenes ecológicos del primer objetivo de la Política Agrícola Común262. Promueven la recuperación de variedades autóctonas, el uso de cubiertas vegetales para controlar la erosión263, la rotación y diversificación de cultivos para mantener la estructura, incrementar la cantidad de materia orgánica y fertilidad del suelo264, y la incorporación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal265. De esta manera, no solo se mejora la eficiencia hídrica, sino que también se contribuye a la mejora y conservación del suelo, la biodiversidad y la captura de carbono262.
En este contexto, la adaptación a la sequía plantea importantes retos para el sector agrícola. Existe una tensión entre la necesidad de mantener la productividad y rentabilidad de las explotaciones y la urgencia de adoptar medidas ante el creciente riesgo de sequía140. La adopción de cultivos menos exigentes en agua y variedades tolerantes a la sequía, el ajuste de los calendarios de cultivo y la diversificación de fuentes de ingreso (por ejemplo, el agroturismo) pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de los agricultores140. Sin embargo, la adopción de estas prácticas también presenta una serie de obstáculos (menores ingresos, ausencia de cadenas de valor para cultivos de rotación, necesidad de invertir en maquinaria especializada, etc.), que deben ser atendidos a través de medidas proactivas de adaptación a la sequía a largo plazo140. Estas pueden incluir cambios en los modelos productivos, incentivos financieros, desarrollo de infraestructuras, fortalecimiento de cadenas de valor, etc140. Alcanzar un equilibrio entre viabilidad económica y resiliencia hídrica será clave para el futuro del sector.
Otro punto de debate en la comunidad científica es la visión sobre el futuro de la superficie de regadío en España: mientras algunos expertos consideran que las mejoras en eficiencia permiten mantener la superficie de regadío actual, otros abogan por una reducción progresiva para ajustarse a la disponibilidad de agua en el futuro.
En el ámbito ganadero, la optimización del uso del agua también tiene una doble vertiente: la modernización de instalaciones (por ejemplo, bebederos con sistemas de recirculación o la recolección de agua de lluvia) y el fomento de prácticas tradicionales, como el pastoreo, que contribuyen a la sostenibilidad ecológica y social del medio rural266. El pastoreo favorece la recuperación de pastos, mejora y conservación del suelo, limpieza de cubierta vegetal frente a incendios, conservación de la biodiversidad o la fijación de población en el entorno rural267. Asimismo, el ahorro hídrico se potencia con la siembra de especies forrajeras adaptadas a la sequía o la mejora de la eficiencia en el uso del agua para la producción de piensos268.
Cuadro 7. Regulación de la edición genética con CRISPR en la UE
La edición genética CRISPR, reconocida con el Premio Nobel de Química en 2020, es una de las principales nuevas técnicas genómicas (NTG), que permiten modificar el genoma vegetal de forma precisa, rápida y eficiente253. A diferencia de la transgénesis, las NTG pueden generar variedades equivalentes a las obtenidas por mejora genética convencional o presentes en la naturaleza253.
En 2018, el Tribunal de Justicia de la UE equiparó los organismos editados genéticamente a los transgénicos en términos de riesgo, lo que supuso su inclusión en la misma normativa y limitó su aplicación en la UE269. En marzo de 2025, el Consejo Europeo respaldó una propuesta legislativa para regular las NTG, con lo que se espera empezar el proceso de negociación con el Parlamento Europeo para establecer un marco normativo específico.
Gestión forestal
Integrar la gestión forestal en la gestión hídrica es fundamental por la interconexión que existe entre el ciclo del agua y los ecosistemas naturales270. Los bosques mantienen una buena calidad del agua y conservan los suelos al evitar la erosión270. También tienen una función de reducción de la temperatura, preservación de la biodiversidad y captura de CO₂ atmosférico270. No obstante, pueden consumir grandes cantidades de agua271,272 y llegar a evapotranspirar hasta el 90 % de las precipitaciones en ecosistemas áridos o semiáridos273, especialmente en periodos de sequía, para cubrir sus procesos fisiológicos125.
Así, el consumo de agua por los bosques ha conducido al diseño de medidas de entresacado o tala selectiva, que pueden ser efectivas en algunos casos para disminuir la competencia por el agua del suelo en las cabeceras de los ríos. Esto libera agua para otros usos, promueve el crecimiento de los árboles restantes en condiciones de sequía y ayuda en la prevención contra incendios2,274–277. Aunque existe evidencia de que los árboles favorecen la disponibilidad de agua a gran escala, como ocurre en regiones extensas como el Amazonas o África ecuatorial278,279, en la península ibérica el exceso de forestación espontánea provocado por el abandono rural y la falta de gestión forestal conlleva la pérdida de escorrentía de los ríos y el aumento del riesgo de incendios278,280–283. Por ello, voces expertas destacan la necesidad de aplicar una gestión forestal en los bosques mediterráneos que promueva paisajes en mosaico y una densidad arbórea adecuada, lo que puede contribuir además a una mayor biodiversidad. Por último, se necesitan evaluaciones más exhaustivas de las respuestas de los bosques a la variabilidad climática y a la escasez de agua, para mejorar las previsiones de la dinámica posterior a la sequía124,125.
Medidas de gobernanza
Sistemas de monitorización de sequías, sus impactos y alerta temprana
Los sistemas de monitorización de sequías permiten conocer cómo están evolucionando en tiempo real y apoyar en la gestión del riesgo con una toma de decisiones informada2. Existen varias herramientas de seguimiento de sequía meteorológica a escala nacional (como el monitor de sequía desarrollado por el CSIC284) e internacional (Observatorio de Sequía Europeo y Global285,286, Portal de Sequía de EE. UU.287, el Monitor Global de Sequía SPEI288,289, etc.). No obstante, falta la puesta en marcha de un sistema multisectorial global de alerta temprana160.
En esta línea, cada vez hay más conciencia de que, para que las advertencias de sequía sean más informativas y efectivas a la hora de impulsar acciones tempranas sobre el terreno, sus datos deben complementarse con información sobre exposición y vulnerabilidad1,290. Para ello, es necesario seguir avanzando en la medición de impactos y en el estudio de la relación entre los indicadores de sequía y los efectos que producen291–293. Europa dispone de un Portal Europeo sobre Registros de Impactos de la Sequía294,295 y el Atlas Europeo de Riesgo de Sequía19. En Estados Unidos, también existe un registro de impactos296. Estos recursos pueden ayudar en la creación de un sistema de alerta temprana basado en impactos1,292.
Asimismo, la gestión del riesgo de sequía puede beneficiarse de una mayor coordinación y coherencia entre los sistemas de monitorización de diferentes países120 y de una simplificación y estandarización en los índices de sequía empleados, para facilitar la comunicación del riesgo y permitir medidas de respuesta transfronterizas1,160,293. Además, la comunidad científica indica que es necesario avanzar en tres ejes: (I) la comprensión de los mecanismos que originan las sequías para posibilitar su predicción2; (II) la simulación de diferentes niveles de riesgo, que incluya los peores escenarios posibles, para evaluar la vulnerabilidad y asegurar la preparación y resiliencia con un enfoque específico para los diferentes sectores afectados120,160,292,297, y (III) la evaluación y revisión de los planes de gestión tras un evento de sequía, para identificar fallos en las medidas adoptadas y mejorar con una visión a largo plazo160. En este sentido, es importante revisar y actualizar periódicamente los planes de gestión de sequía para incorporar nuevos datos científicos y las lecciones aprendidas en episodios que hayan ocurrido desde la aprobación de los planes en vigor298.
Instrumentos económicos y de regulación
Históricamente, las políticas públicas han priorizado la ampliación de la oferta hídrica para sostener el crecimiento económico, incluso, en contextos de sequía135. No obstante, la gestión de la demanda de agua es clave para reforzar la resiliencia social ante la sequía135. Para ello se emplean instrumentos económicos y regulatorios que orientan las decisiones individuales hacia objetivos colectivos299.
Los instrumentos económicos pueden estar basados en el precio299: tarifas para recuperar costes sobre los servicios del agua y las infraestructuras300; cargos o gravámenes por conductas que provoquen la degradación del entorno hídrico; subvenciones para apoyar prácticas que mitiguen la escasez de agua, y sanciones por incumplimiento de normativas299.
También se contemplan mecanismos de cesión de derechos de aprovechamiento de agua299, introducidos en España en 1999 para flexibilizar el sistema concesional301. Estos pueden ser contratos de cesión de derechos de agua temporales, normalmente entre usuarios que tienen derechos de agua dentro de una misma cuenca hidrográfica y bajo la autorización de la Administración302. Por otro lado, se encuentran los centros de intercambio de derechos de uso de agua, en los que los organismos de cuenca compran de manera temporal o permanente derechos de agua a otros usuarios301. Este mecanismo no se emplea con frecuencia, pero tiene el potencial de redistribuir los derechos y aliviar la presión sobre el medio en sistemas muy tensionados o con sobreasignación de derechos. Además de estos dos mecanismos, pueden darse acuerdos voluntarios (sin transacción económica) o mercados informales (donde hay una transacción económica) a escala local entre usuarios con derechos de agua, al margen de los supuestos que contempla la ley y, en ocasiones, sin control de la Administración302. Un ejemplo de acuerdo voluntario satisfactorio, tutelado por la Administración, es el que se produce entre las ciudades y las comunidades de regantes en la Comarca de la Marina Baja en Alicante durante la época turística302,303. Se trata de una transacción no económica donde los regantes ceden sus derechos de uso de agua y reciben a cambio agua regenerada con suficiente calidad para el riego y una serie de compensaciones, de manera que los regantes pueden mantener su actividad y las ciudades pueden hacer frente a la presión del turismo302,303.
El intercambio de derechos de agua busca asignarla a los usos con mayor rendimiento económico304. Sin embargo, el agua no puede regirse como un bien de mercado, ya que se trata de un recurso público, con un valor social y ecológico inestimable304. Por esta razón, la asignación de recursos en un contexto de sequía debe contemplar una perspectiva que englobe de manera conjunta su valor económico, social y ecológico304.
Por último, los seguros ante el riesgo de sequía son otro instrumento económico para compensar a los sectores afectados299. El caso de la implementación de los seguros agrarios ha reducido de manera significativa la vulnerabilidad de la agricultura de secano305. Es un modelo que se promueve internacionalmente por el Banco Europeo de Inversiones306. Del mismo modo, el seguro de compensación por pérdida de pastos indemniza a las explotaciones ganaderas cuando existe un déficit en el crecimiento de los pastos, a causa de la sequía u otros factores climáticos, para compensar los gastos derivados de la alimentación suplementaria del ganado307.
En el ámbito regulatorio, destacan los planes de gestión de sequías (PES y PEM), cuya implementación ha reducido la vulnerabilidad social en España tras la sequía de 1991-1995. Su cumplimiento y la evaluación de su implantación es otro punto que requiere seguimiento. Además, este tipo de planes de gestión de sequía podría trasladarse a nuevos ámbitos, como comunidades de regantes, sistemas que abastezcan a menos de 20 000 habitantes, etc. Otro mecanismo relevante es la revisión de las concesiones de agua304,308, para reducir la sobreasignación de derechos de agua por encima de la capacidad natural del recurso hídrico y cumplir con el objetivo de reducir la demanda total de agua en España en un 15 % para 2050308. Esta revisión requiere un análisis socioecológico a largo plazo sobre las asignaciones hídricas, que considere las incertidumbres del cambio climático y el equilibrio entre eficiencia, justicia social y sostenibilidad ambiental304.
Algunas iniciativas, como la Mesa Social del Agua en Andalucía, abogan por un reparto social del agua en situaciones de sequía que tengan en cuenta la diversidad interna del sector agrario y sus vulnerabilidades309. En ella se propone proteger ciertos usos del agua, por ejemplo, la agricultura familiar y profesional, que tienen un alto valor social: contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y relevo generacional, a la producción de alimentos de proximidad, a la protección de la biodiversidad, etc309. Por otro lado, la comunidad experta plantea sustituir el modelo actual de concesiones de “derechos de extracción de agua” por “derechos consuntivos”, es decir, que considere cuánta agua se consume en el uso y cuánto retorna al medio304,310. A pesar de que conlleva una serie de retos para estimar el agua consumida, este sistema fomenta la eficiencia y conservación del recurso hídrico304,310.
Participación ciudadana y comunicación de la sequía: la fuerza de lo colectivo
Los mecanismos participativos aplicados a la gestión del agua y al riesgo de sequía son herramientas que contribuyen a la mejora del diagnóstico de los problemas, fomentan soluciones consensuadas, previenen conflictos y favorecen la concienciación pública88,311.
El artículo 14 de la DMA europea promueve la participación de todos los actores, incluida la ciudadanía, en la política del agua73, en concreto, en la elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca73. En España, se han producido avances en el acceso a la información y la consulta de los planes hidrológicos y los planes especiales de sequía88. Las demarcaciones hidrográficas ofrecen documentación actualizada y datos accesibles, aunque su complejidad técnica limita la comprensión por parte del público general88. Por su parte, los planes de emergencia ante situaciones de sequía municipales presentan deficiencias en los procesos de información y consulta88.
La comunidad experta coincide en que la participación ciudadana, en muchos casos, es más formal que efectiva. Así, todavía se requiere un mayor esfuerzo institucional para fomentar la implicación real del público en la toma de decisiones311,312. La participación ciudadana puede desempeñar un papel relevante en el diagnóstico de los problemas, ya que el agua representa un recurso con múltiples valores e intereses88. La inclusión de conocimientos expertos y no expertos permite enriquecer el análisis y alcanzar soluciones más consensuadas88. Sin embargo, una de las principales barreras que dificultan la participación ciudadana es la complejidad con la que se presenta la información: difícil de encontrar, excesiva, técnica, variable según la cuenca hidrográfica y, en ocasiones, desactualizada313. Esta situación genera una percepción de incapacidad entre la ciudadanía, que tiende a delegar la participación en personas expertas313.
Para superar estas barreras, es necesaria una comunicación clara sobre el riesgo de sequía. Proporcionar información comprensible y accesible es esencial para legitimar las políticas públicas, preparar a la sociedad ante episodios críticos, reducir los impactos socioeconómicos, facilitar y legitimar la toma de decisiones (ya que, en su mayoría, pueden ser impopulares) y fomentar una cultura de ahorro y valorización del agua. Para ello, se pueden emplear formatos interactivos, como paneles de control o navegadores de datos. Asimismo, es posible impulsar la implicación ciudadana a través de mecanismos deliberativos y espacios de cocreación106,314. Las campañas de divulgación y los medios de comunicación desempeñan un papel destacado en este proceso315. Un caso de estudio en California en 2017 ilustra cómo un aumento de 100 noticias sobre sequía en un periodo de dos meses se asoció con una reducción del 11 al 18 % en el uso habitual de agua por hogar316.
Para avanzar hacia una sociedad resiliente ante el riesgo de sequía, es necesario que la ciudadanía conozca quiénes son los principales consumidores de agua y qué medidas resultan más eficaces para su ahorro317. En este sentido, la encuesta del Observatorio Ciudadano de la Sequía reveló un desconocimiento generalizado: solo el 31 % de la población identificó correctamente a la agricultura como el principal usuario del agua, cuando este sector representa cerca del 80 % del uso total318. También es necesario reforzar las propuestas con enfoque de género, ya que permiten identificar diferencias sociales y de percepción entre hombres y mujeres, e incorporar activamente a las mujeres en la gobernanza del agua y en el diseño de soluciones eficaces frente a la escasez y sequía319,320.
El agua es un elemento transversal de la sociedad312. Por ello, algunas voces expertas proponen institucionalizar la colaboración entre ciencia, políticas públicas y toma de decisiones en materia del agua. Este enfoque pretende identificar interconexiones entre sectores, definir objetivos estratégicos regionales, equilibrar estructuras de poder, coordinar acuerdos colectivos para su uso sostenible y fortalecer la gobernanza multinivel106.
Actuaciones dentro de un escenario de sequía
Las medidas presentadas anteriormente constituyen la base de un sistema resiliente frente a la sequía y actúan desde la planificación y la prevención. Una vez acontece un episodio de sequía, se activan medidas de respuesta que están recogidas en los PES y PEM, orientadas a monitorizar su evolución y fomentar el ahorro de agua para evitar situaciones críticas. El diseño de estos planes se adecúa al contexto de cada demarcación hidrográfica o sistema de abastecimiento de agua urbano, aunque comparten elementos comunes, como la prioridad del suministro de agua urbano.
Es esencial que estos planes estén definidos antes de que se inicie la sequía. No obstante, muchos sistemas que abastecen a más de 20 000 habitantes carecen aún de PEM88,90. Y no existe una planificación específica para los sistemas menores, que son los más vulnerables89.
Por otro lado, voces expertas recomiendan mejorar la transparencia sobre la distribución del agua durante la sequía, de manera que se facilite la información sobre la asignación de recursos y los intercambios de derechos. Asimismo, es necesario reforzar la comunicación a la ciudadanía y sectores implicados sobre el riesgo de sequía y su avance durante un episodio, con el fin de aumentar la concienciación y visibilizar las medidas adoptadas.
También se señala la necesidad de perfeccionar los indicadores que evalúan los impactos sociales y económicos de la sequía. Por ejemplo, una medida frecuente en los PES es la reducción de caudales ecológicos para atender otras demandas, aunque la comunidad científica advierte que su eficacia es limitada y que agrava el deterioro ambiental. Por ello, se propone preservar estos caudales, especialmente en periodos de sequía.
Mirada al futuro
La intensificación de las sequías en España en un contexto de cambio climático plantea la necesidad de repensar el modelo de gestión del agua, el territorio y los sectores productivos. El conocimiento acumulado refuerza la necesidad de un cambio de paradigma que avance hacia enfoques más integrados, con medidas adaptativas capaces de anticipar impactos y reducir vulnerabilidades.
En este contexto, la gobernanza del agua adquiere un papel central. La coordinación entre escalas administrativas, la planificación, la coherencia entre políticas sectoriales y la participación efectiva de los actores implicados resultan esenciales para responder a un riesgo cada vez más complejo. La gestión del agua, entendida como un bien común, requiere mecanismos que reconozcan su valor estratégico, ecológico y social.
Asimismo, la sequía no puede abordarse como una anomalía, sino como una característica intrínseca del clima en España. Integrar esta realidad en la toma de decisiones permitirá construir un modelo de desarrollo compatible con los límites hídricos del territorio y con las necesidades de las generaciones futuras.
Ideas fuerza
- La sequía es un fenómeno climático natural y recurrente en España, cuya intensidad y frecuencia se espera que aumente en el futuro. Destaca el papel creciente de la demanda evaporativa de la atmósfera en la severidad de las sequías, lo que señala que el calentamiento global intensifica sus impactos.
- Constituye uno de los riesgos hidroclimáticos más complejos, por la variedad de sus tipologías y la dificultad de predecir su ocurrencia, duración, severidad, extensión espacial e impactos asociados. Su interacción con otros riesgos naturales (incendios, olas de calor, inundaciones, etc.) intensifica sus impactos y reduce la capacidad del territorio para adaptarse a futuras sequías.
- España es un referente internacional en la gestión de sequías a nivel de cuenca hidrográfica. Sin embargo, su elevada vulnerabilidad la convierte también en uno de los países europeos que más impactos acumula, especialmente en el sector agrario.
- Dado que no es posible intervenir sobre la sequía como fenómeno climático, las medidas de gestión se orientan a reducir el riesgo de sus impactos y a fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos, disminuyendo su exposición y vulnerabilidad.
- Una gestión efectiva del riesgo de sequía requiere un enfoque preventivo, participativo, sistémico y adaptado al contexto local, que integre medidas de resiliencia económica, ecológica y social, y que aborde conjuntamente los usos del agua y del territorio.
- La resiliencia ante la sequía se construye en los escenarios de normalidad, mediante planificación y medidas preventivas. Durante los episodios de sequía, se activan medidas de respuesta para evitar llegar a situaciones de gravedad.
- La rápida aplicación de medidas ante situaciones de sequía reduce sensiblemente sus impactos. Los sistemas de alerta temprana de sequías ayudan a una planificación y gestión más eficiente y sostenible durante las mismas.
- Las medidas deben aplicarse en los diferentes sectores mediante un enfoque integrador que garantice la coherencia entre actuaciones. Esto exige una mayor coordinación entre administraciones estatales, autonómicas y locales, dada la distribución competencial y la necesidad de integrar políticas sectoriales para afrontar eficazmente el riesgo de sequía.
- Proteger y alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas es una prioridad, ya que el agua es un recurso único e insustituible para la vida, la biodiversidad y los ecosistemas, sobre el que se sustentan las actividades socioeconómicas que generan desarrollo social y bienestar. Las aguas subterráneas son un recurso estratégico para la gestión de las sequías.
- La comunidad experta subraya la necesidad de aplicar estrategias orientadas a la reducción de la demanda hídrica, mediante instrumentos económicos y regulatorios que revisen las concesiones y promuevan una asignación del recurso basada en criterios económicos, sociales y ambientales. Estas medidas se deben combinar con aquellas enfocadas en mejorar la disponibilidad de agua (fuentes de agua no convencionales, revisión y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, etc.).
- El sector agrario, principal afectado y mayor consumidor de agua, afronta el desafío de adaptar su modelo productivo a un escenario con sequías más frecuentes y severas, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el uso del agua. La comunidad experta señala la necesidad de debatir sobre la superficie de regadío, el equilibrio entre rentabilidad y resiliencia de las explotaciones, la consideración de la diversidad interna del sector en el reparto del agua y abordar los efectos rebote en el consumo de agua derivados de la modernización del riego.
- Avanzar en la cuantificación de los impactos de la sequía, realizar simulaciones de vulnerabilidad sectorial y evaluar ex post las medidas aplicadas durante episodios de sequía son clave para una toma de decisiones mejor informada.
Personal experto, científico e investigador consultado*
- Berbel, Julio1. Catedrático en el departamento de Economía Agraria, Universidad de Córdoba.
- Broekman, Annelies1. Investigadora en el grupo de Agua y Cambio Global, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).
- Camarero, Jesús Julio1. Profesor de investigación, Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).
- Caño, Ana. Investigadora distinguida en el Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG).
- de Bustamante Gutiérrez, Irene1. Profesora del departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá. Directora del Instituto de Investigación IMDEA Agua.
- De Stefano, Lucía1. Profesora titular en la Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid. Directora adjunta del Observatorio del Agua de la Fundación Botín.
- Domingo-Marimon, Cristina1. Investigadora del grupo de Métodos en Teledetección y Sistemas de Información Geográficos (GRUMETS), Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).
- Gallart Gallego, Francesc1. Profesor de investigación “ad honorem” en el grupo de Hidrología Superficial, Ecología y Erosión en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC).
- Garrido, Alberto1. Catedrático de universidad, Universidad Politécnica de Madrid. Director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín.
- Hernandez-Mora, Nuria1. Fundación Nueva Cultura del Agua, miembro de la Junta Rectora del Patronato. Intrigliolo Molina, Diego1. Director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-CSIC-UV-GVA). Investigador científico en el grupo de Agua y Cultivos del CIDE-CSIC-UV-GVA.
- Merete Tallaksen, Lena. Profesora titular en el departamento de Geociencias, Universidad de Oslo. Pérez Blanco, Carlos Dionisio1. Investigador R4, IMDEA Agua.
- Pita López, María Fernanda1. Profesora titular de Geografía Física de la Universidad de Sevilla. (Jubilada).
- Polo Gómez, María José1. Catedrática de Ingeniería Hidráulica, Universidad de Córdoba.
- Prat Fornells, Narcís1. Profesor Emérito de Ecología, Universidad de Barcelona.
- Pulido Velázquez, David1. Profesor de investigación, departamento de Aguas y Cambio Global, Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).
- Romero Trigueros, Cristina1. Científica titular, departamento de Agua y Producción Vegetal, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBASCSIC).
- Sauri Pujol, David1. Catedrático de Geografía Humana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona.
- Toreti, Andrea1. Investigador principal del grupo de sequía, Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. Coordinador del Observatorio Europeo y Global de la Sequía del Servicio de Gestión de Emergencias Copernicus.
- Vargas Molina, Jesús1. Profesor permanente laboral del departamento de Geografía, Universidad de Málaga. Portavoz del Observatorio Ciudadano de la Sequía.
- Vicente Serrano, Sergio1. Profesor de investigación en el laboratorio de Climatología y Servicios Climáticos, Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).
Método de elaboración
Los Informes C son documentos breves sobre los temas seleccionados por la Mesa del Congreso que contextualizan y resumen la evidencia científica disponible para el tema de análisis. Además, recogen las áreas de consenso, disenso, las incógnitas y los debates en curso.
El proceso de elaboración se basa en una revisión bibliográfica detallada, complementada con entrevistas a personas expertas en la materia y revisión por su parte. La Oficina C colabora con la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados en este proceso. La elaboración y contenido de los informes es responsabilidad de la Oficina C, que se encarga de su redacción y edición. La información contenida refleja el estado del conocimiento en el momento de su publicación. Aunque se procura la máxima precisión, los documentos no se actualizan de forma sistemática para incorporar cambios posteriores en la evidencia disponible o en el contexto político y social.
Para la redacción del presente informe la Oficina C ha referenciado 320 documentos y consultado a un total de 22 personas expertas en la materia. Se trata de un grupo multidisciplinar en el que el 32 % pertenece a las ciencias sociales (geografía y economía), el 45 % pertenece a las ciencias de la vida (ecología, hidrología, geología, ciencias ambientales y biología) y el 23 % a ciencias físicas e ingeniería (climatología, matemáticas, ingeniería agronómica e ingeniería hidráulica).
El 91 % trabaja en centros o instituciones españolas mientras que el 9 % lo hace en una institución extranjera.
Cómo citar
Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C). Informe C. La sequía en España. (2025) www.doi.org/10.57952/t3g8-n856
Archivado como
No te pierdas nada
Mantente al día de todas las novedades, informes, eventos y formas de colaborar que tenemos suscribiéndote a nuestro boletín de noticias o escuchando nuestro podcast "Con Acento en la Ciencia".