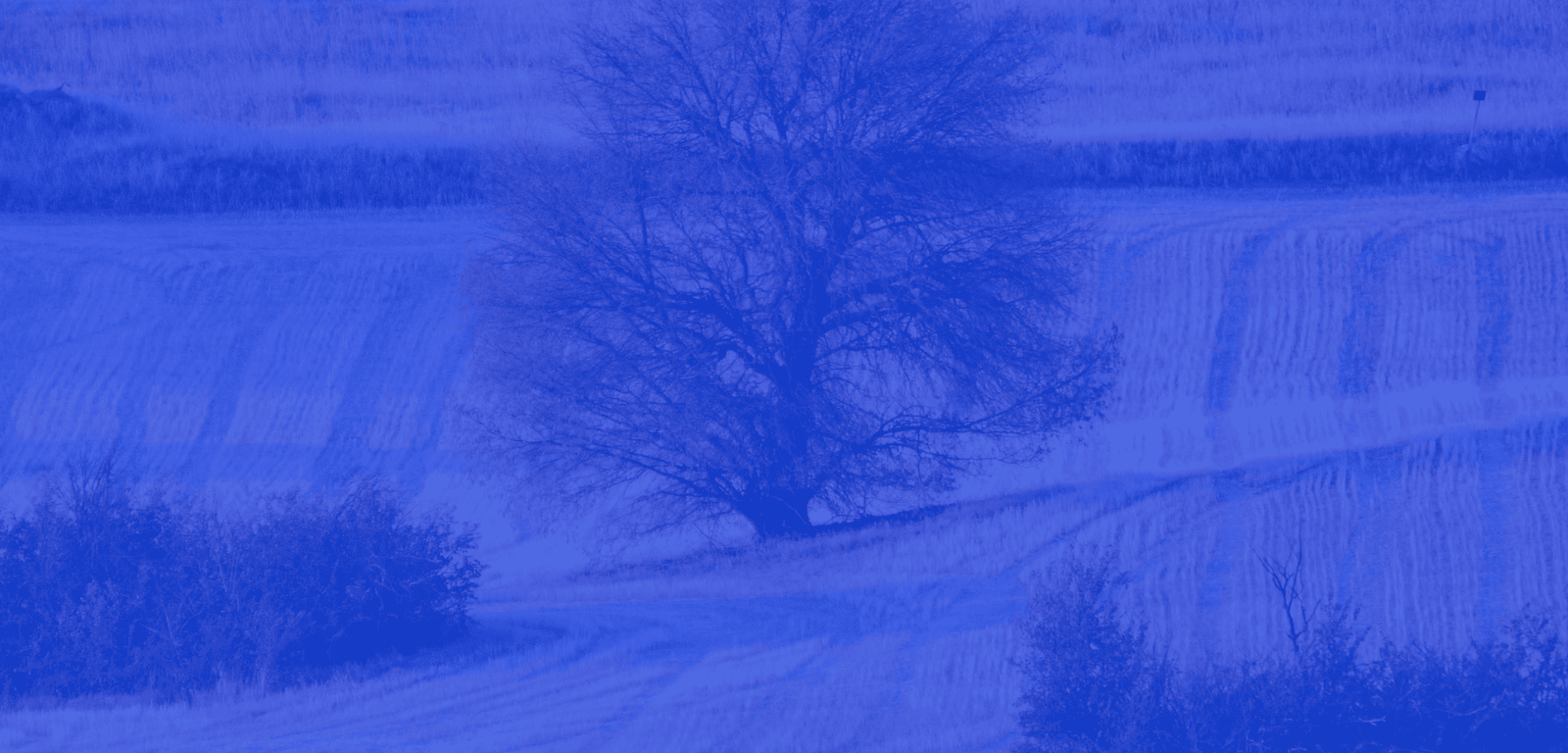
Desarrollo territorial: oportunidades y desafíos en los ámbitos rurales
Introducción
El medio rural es el hogar de más de 137 millones de personas en la Unión Europea, aproximadamente el 30 % de su población1. Destaca por su capacidad de producir alimentos, gestionar recursos naturales, proteger paisajes y patrimonio histórico, así como por la amplia oferta de actividades recreativas y turísticas1.
En España, abarca gran parte del territorio nacional (83,9 %)2. Sin embargo, en estos municipios vive solo un 15,7 % de la población española. Se trata de 7,5 millones de personas, que están muy repartidas por el territorio, lo que resulta en una densidad media de 17,8 habitantes por km2 frente a los 497,7 de los territorios urbanos2. Esta cifra desciende hasta los 12,8 habitantes por km2 si se consideran solo los municipios pequeños (<5000 habitantes)2. Desde estos criterios demográficos, la baja densidad de estas zonas influye en sus posibilidades de desarrollo y configura aspectos sociales (ver la sección La despoblación rural en España)3,4.
Aunque no hay una única definición, el desarrollo rural puede describirse como el proceso de mejora integral de la calidad de vida en zonas rurales, orientado a fomentar el crecimiento, la capacitación y la vinculación de la población, a impulsar su dinamismo comunitario y las oportunidades para que sus habitantes puedan llevar una vida con sentido y bienestar5,6. No se trata solo de un crecimiento material, sino también de mejorar los servicios públicos y privados (salud, educación, transporte, comercios, etc.) y las infraestructuras económicas y sociales, así como de apreciar su patrimonio cultural y natural5. Según el personal experto, aunque se propone diversificar la economía, el objetivo no es copiar el estilo de vida urbano, sino promover la identidad local, lo genuino del estilo de vida rural y favorecer comunidades diversas, abiertas y acogedoras5. Esto implica incluir la participación de la comunidad y su visión del lugar en las políticas de desarrollo, junto con la evidencia científica1,5.
Durante años, la despoblación y el desarrollo rural eran temas que preocupaban sobre todo a la población afectada y que se trataban en círculos especializados3,7,8. Sin embargo, algunas obras literarias y periodísticas despertaron el interés general y la nostalgia de la generación que había abandonado sus pueblos de origen para vivir en la ciudad3,7,8. Este caldo de cultivo produjo un cambio en el marco conceptual: se pasó de la resignación sobre la inevitabilidad de la despoblación a situar el tema en el primer plano del debate social y político4,7,9. Esto incluyó la implementación de estrategias gubernamentales, el auge de partidos políticos de carácter local centrados en la despoblación o reestructuraciones en los Ministerios (ver la sección de Arraigar población más adelante)9.
Coincidiendo con las movilizaciones sociales, el 88,5 % de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2019 consideraba la despoblación rural como un problema “bastante grave” o “muy grave” para España9,10. En una consulta pública para la Comisión Europea, el 40 % de los participantes que vivían en zonas rurales dijeron sentirse abandonados por las instituciones y los responsables políticos, percepción que la Comisión se propone abordar en su documento Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE1.
En este informe C se reúne el conocimiento sobre el tema y se plantean posibles estrategias, medidas e instrumentos para revitalizar el medio rural e impulsar su desarrollo, con el telón de fondo de la despoblación y la brecha rural.
La despoblación rural en España
Exceptuando los países nórdicos, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor territorio despoblado11. Sin embargo, la baja densidad de población en la España rural es histórica: ya en la Edad Media y el período moderno tenía una densidad de población inferior a la de otros países de Europa occidental12. Es más, en 1950, cuando más poblado estaba el medio rural, su densidad media era baja y no superaba los 30 habitantes por km2 12. La distribución de población se podía explicar por las ventajas de algunas áreas frente a otras en términos de mayor productividad agrícola, ganadera o forestal o por su accesibilidad9.
Siguiendo patrones observados ya en otros países europeos, como Francia o Inglaterra, la despoblación rural llegó también con el auge de la industrialización13,14. Así, aunque hubo episodios migratorios importantes desde el siglo XIX, empujados por la desaparición de la Mesta y la crisis ganadera, la España rural se despobló fundamentalmente entre 1950 y 1991, con migraciones a las zonas metropolitanas y costeras11,14. Este proceso se vincula por un lado a las oportunidades laborales que ofrecía la industrialización, que presionaba al alza los salarios de los jornaleros que permanecían en el campo, y al auge de la mecanización de la agricultura que redujo la necesidad de mano de obra15. La emigración rural alcanzó su máximo durante la década de 196014. En estas cuatro décadas, un período relativamente corto, el medio rural perdió un 25 % de sus habitantes, con despoblación en 40 de las 50 provincias14. Al partir ya de densidades bajas, algunas zonas alcanzaron niveles de despoblación extrema12. El éxodo rural fue especialmente intenso en el interior y en los municipios más remotos14. La salida de las generaciones jóvenes, entre ellas muchas mujeres, disminuyó la capacidad reproductiva de la población rural y su capital social y resiliencia3,4,14. El envejecimiento y el exceso de defunciones agravaron la despoblación en estos territorios, que desde la década de 1980 también se masculinizaron16–18.
Desde 1990 y hasta la crisis económica del 2008, la tendencia cambió y algunos municipios ganaron población a un ritmo alto11,12,14. Se trataba de jubilados que regresaban a sus pueblos de origen, personas atraídas por un cambio de estilo de vida o condiciones más favorables, y, desde los 2000, inmigrantes de origen extranjero3,14. La situación empezó a ser más heterogénea: mientras que la despoblación persistía en las áreas más remotas y en las provincias del norte, las comunidades rurales cercanas a las ciudades grandes y medianas ganaron habitantes14,19.
En los años posteriores a la crisis, especialmente entre 2012 y 2016, la población española disminuye en su conjunto: al bajo crecimiento vegetativo, asociado al descenso de la natalidad propio de la transición demográfica que afecta a los países desarrollados, se sumó el retorno o cambio de destino de antiguos inmigrantes3. En los municipios pequeños, no se recobrará población hasta el 20183. Tras el paréntesis de la pandemia (ver Cuadro 1), en la actualidad el crecimiento demográfico general en España se mantiene gracias a la entrada de población inmigrante procedente de otros países20. En las áreas rurales, su llegada logra muchas veces frenar el descenso de la población, pero no revierte la tendencia. Aun así, hay diversidad de trayectorias: mientras que algunos municipios siguen en riesgo de despoblación, otros han logrado revitalizarse12.
Cuadro 1. Los efectos de la pandemia
Como consecuencia del confinamiento y de las restricciones de transporte en España y otros países, se registró un descenso de la inmigración y un aumento de la migración interna de las áreas urbanas a las rurales21,22.
Al principio de la crisis, se detectaron más contagios en grandes sistemas metropolitanos como Madrid o Barcelona (en España) y París o el Valle del Po (en Francia e Italia, respectivamente), debido a la concentración de población11,22,23. También, aunque hacen falta más estudios, la contaminación del aire se asocia con mayores contagios y gravedad de la enfermedad24–27.
Por su parte, las zonas rurales eran vistas como lugares seguros por su poca densidad de población, el campo abierto, el mayor espacio en las viviendas y la capacidad de aislamiento que permitían21. Además, con el confinamiento y el teletrabajo, el parón en la oferta de ocio y cultural y la disponibilidad de servicios digitales (redes sociales, comercio digital, plataformas de entretenimiento), las ciudades perdieron atractivo21. En consecuencia, se registró un aumento de los empadronamientos en zonas rurales, aunque la gran mayoría correspondía a segundas residencias situadas en zonas periurbanas y pueblos costeros vacacionales22,23,28,29.
A pesar del creciente interés por vivir en pueblos durante la pandemia, esto no se mantuvo en el tiempo3,29,30. La tendencia registrada en 2021 mostró un retorno a las pautas de la evolución demográfica prepandémicas22,29,30. Es decir, una vez que la pandemia terminó, la gran mayoría volvieron al trabajo presencial y a sus vidas habituales22,29,30, aunque sí hubo una revalorización de las zonas rurales, por ser consideradas territorios saludables11.
Causas y consecuencias de la despoblación
¿Lugares que no importan?
En España, la despoblación es la otra cara de la concentración urbana11. Según la narrativa dominante, las economías de escala permiten a las empresas ganar productividad, acumular capital más rápidamente y disminuir el coste por unidad31. Ello se debe a su proximidad a los mercados y proveedores, a la disponibilidad de infraestructuras, de equipamientos, servicios y fuerza de trabajo y a que son centros de conocimiento e innovación31. Así, se calcula que las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña concentran algo más del 38 % del PIB estatal, esencialmente por sus dos sistemas metropolitanos de Madrid y Barcelona11.
Algunos estudios señalan que la concentración urbana no siempre garantiza necesariamente el crecimiento económico de las ciudades, ni asegura que la riqueza, la actividad económica o la innovación se extiendan a zonas situadas a más de 200 kilómetros31–34. En cambio, la concentración de empleo puede tener efectos negativos en otros territorios, ya que atrae recursos desde áreas lejanas, concentra las inversiones, condiciona la distribución de la población e induce desequilibrios demográficos3. En países de todo el mundo, las diferencias generadas por la polarización económica están originando malestar y sentimientos de abandono y pérdida de futuro en los territorios económicamente estancados, tanto rurales como urbanos31. Esto puede conducir al auge del populismo, al euroescepticismo e incluso al conflicto, con consecuencias sociales y económicas para todo el territorio11,31,35,36. Un ejemplo sería el caso del Brexit, donde el voto por la salida de la Unión Europea se concentró en territorios deprimidos marcados por el declive industrial o en áreas rurales vulnerables del norte y este de Inglaterra31.
En España, algunas zonas poco dinámicas no están necesariamente en declive económico, al tratarse de economías menos abiertas al mercado, que basan una parte importante de su actividad en el empleo público o en transferencias como las pensiones34,37. Aunque el concepto de lugares que no importan incluye municipios rurales y urbanos, si además de variables económicas se incluyen otras de tipo demográfico o dificultades de acceso a los servicios, aproximadamente un 93 % de los lugares olvidados en España serían municipios rurales, lo que supone un 28 % del total38.
Ante esta situación, en España, el malestar de las poblaciones rurales, no necesariamente compartido por todos, tiene distintas expresiones: algunos se han inclinado hacia posiciones ideológicas más conservadoras y otros hacia partidos de carácter transversal que canalizan el sentimiento asociado a lo que se ha denominado la España vaciada, calificativo muy cuestionado39,40.
Aun así, las zonas rurales son muy heterogéneas: algunas crecen y otras retroceden41. Uno de los factores más relevantes para favorecer el crecimiento económico y de población es la cercanía a las ciudades41. Mientras, se asocian con peor pronóstico el relieve accidentado, la altitud, la distancia a acuíferos o a la costa, el peor acceso a internet o a autopistas, las economías diversificadas más dependientes del sector agrario, la baja presencia de empresas pequeñas y sector tecnológico, la falta de población joven, la menor presencia de migrantes o incluso algunos factores históricos12,41–44. Otros apuntan a factores económicos, como ingresos medios o la especialización de las actividades económicas de un municipio, como los más relevantes para atraer población45. Por otra parte, en zonas de montaña o remotas, las pequeñas explotaciones agrarias han demostrado ser resilientes y fijar población, además de aportar otros valores positivos para la sociedad, como productos de calidad y el cuidado del territorio46,47. Para algunos expertos, no se trata de un único factor, sino de generar territorios competitivos sustentados en un desarrollo rural sostenible48. Por este motivo, para algunos las políticas públicas están en el origen de la despoblación11, mientras que otros creen que no han sido la causa ni eran suficientes para detener un proceso guiado en parte por fuerzas de mercado12,49–51. Sin embargo, sí serían necesarias para ejercer un contrapeso y frenar el éxodo rural12.
Frente al ideal del crecimiento, varios autores proponen aceptar el decrecimiento y adaptar activamente las políticas a esta realidad: no se trata de resignarse ni de renunciar a la calidad de vida, sino de favorecer la resiliencia y la estabilidad52,53. Proponen buscar estrategias para proveer los servicios necesarios de forma eficiente y seguir promoviendo oportunidades para los habitantes del territorio (colaboración entre municipios, priorizar recursos, delegar gestiones en la sociedad civil, etc.)52,54. Así, la política de crecimiento puede coexistir con la de adaptación, pero esta última resultaría imprescindible cuando los planes de crecimiento no logran su objetivo52.
Lo rural
En los pueblos españoles, la composición de la población es singular. Por un lado, en las zonas rurales, hay menos niños y niñas: en los pueblos de menos de 1000 habitantes, los menores de 10 años no suelen superar el 6 %11. Por otro lado, la proporción de personas mayores (28,5 %) es muy superior a la del medio urbano (19,5 %)16. En este sentido, se observa un gradiente del noroeste al sureste peninsular, con los mayores porcentajes de personas mayores en algunos municipios de Castilla y León y en la Galicia interior cercana a Portugal2,16. Con la edad avanza la dependencia y la demanda de atención y cuidados (INFORME C)55. Sin embargo, el entorno local no siempre tiene capacidad para cubrir la demanda y estas tareas recaen sobre las generaciones intermedias, la denominada generación soporte, más reducidas2,3,11,56.
Además de los jóvenes, emigraron más mujeres que hombres, por lo que también son poblaciones más masculinizadas: en los pueblos del interior con menos de 5000 habitantes, hay 106,5 hombres por cada 100 mujeres, cifra que aumenta en municipios más pequeños2,57. Al mismo tiempo, el medio rural es más difícil para las mujeres: en él se intensifican las desigualdades de género y la falta de oportunidades vitales las empuja a emigrar4,17 (ver Cuadro 2).
Cuadro 2. La mujer en el medio rural
El medio rural amplifica las desigualdades de género4,17. Las mujeres de los pueblos tuvieron menos oportunidades vitales y eran a menudo trabajadoras invisibles (no se cotizaba por su trabajo ni eran reconocidas como población activa), lo que fomentó que emigrasen17. Mientras que la tasa de ocupación de los hombres en el medio rural era de 53,4 % en 2023, para las mujeres fue de 41,5 %, con una tasa de paro 4,6 puntos porcentuales superior a la de los hombres2.
Así, las perspectivas laborales son más desfavorables para las mujeres en las zonas más aisladas, con mayor dependencia de la actividad agraria (un sector masculinizado77,78), menor densidad de población y bajos niveles de renta17. Esto se debe en parte a que, el 78,5 % de las mujeres se emplean principalmente en el sector servicios17. Esta cifra desciende al 41 % en el caso de los hombres, que tienen empleos más diversos17. Aunque para algunos la alta tasa de asalarización puede ser un indicador del relativo fracaso del autoempleo y el emprendimiento como fuente de empleo para las mujeres, algunas mujeres sí se hacen cargo del negocio familiar o se asocian y emprenden, con iniciativas relevantes17,61.
En el sector servicios, las mujeres suelen trabajar en el comercio y la restauración, la educación, la sanidad y los servicios personales y domésticos, además de la industria agroalimentaria y textil17. Entre las empleadas, el 25 % trabaja a tiempo parcial y casi un quinto lo hace con contratos temporales17. Con datos de 2021, la brecha salarial ha disminuido en las categorías intermedias de ingresos, las más habituales78. Sin embargo, las mujeres siguen sobrerrepresentadas en la categoría de ingresos inferiores a 600 euros, minoritaria en el ámbito rural en España78.
Por otro lado, un acceso más difícil a los servicios para la conciliación, como el cuidado de menores y personas mayores, empuja a las mujeres de la familia a desarrollar estas funciones4,17. Esta circunstancia, unida a un mayor tiempo en los desplazamientos diarios, dificulta el desarrollo de una carrera profesional, fomenta la dependencia económica y dificulta su participación en la sociedad4,17. Al contrario, según el personal experto, la flexibilización de horarios o el teletrabajo pueden fomentar el empleo femenino rural17.
Asimismo, son notables las diferencias de nivel educativo entre los hombres y las mujeres rurales: mientras que el 40 % de las mujeres tiene un nivel de estudios elevado, la mitad de los hombres rurales no superan los estudios obligatorios57. La educación sigue siendo para ellas un instrumento de movilidad y progreso57. Además, tienen menor sentimiento de arraigo, mayor sensación de agravio ante las menores oportunidades que se les ofrecen y una mirada diferente a la de los hombres del medio rural57. Por ejemplo, mientras que las mujeres rurales y urbanas señalan la desigualdad en el trabajo doméstico, los hombres del entorno rural la reconocen, pero relativizan más su importancia que los urbanos y parecen estar menos implicados en la crianza57.
A esto se suma que, en ocasiones, las mujeres sufren discriminaciones adicionales, como en el caso de las migrantes, que además arrastran dificultades derivadas de sus propios patrones de emigración17. Por ejemplo, es más frecuente que las mujeres latinoamericanas emigren solas y traigan después a sus hijos17.
Algunos estudios destacan los diferentes perfiles de la mujer en el medio rural y señalan la necesidad de emplear políticas específicas que respondan a sus distintas realidades y necesidades79. El objetivo es incluirlas como agentes imprescindibles en el desarrollo rural sostenible79.
Por otro lado, la población rural es muy diversa. De media, se calcula que un 15 % nació en el extranjero: aproximadamente, la mitad proviene de países como Rumanía, Marruecos, Colombia y Ecuador4. Los porcentajes son más altos entre la población joven de 20 a 34 años, o entre los menores: se estima que el 20 % de la población rural infantil tiene ascendencia extranjera, lo que se aproxima mucho a la media de las localidades más grandes11,58,59. La contribución de la población inmigrante al enriquecimiento del tejido social y cultural no siempre se reconoce y suelen quedar al margen del debate público y las políticas para el desarrollo rural3,4. De hecho, se habla de cosmopolitismo precario, con falta de programas de acogida y nichos laborales étnicos que concentran población inmigrante con salarios bajos y a menudo sin contrato17. Sin embargo, el medio rural tiene el potencial de integrar mejor a los inmigrantes, ya que permite una interacción más directa, lo que les individualiza y humaniza, al conocer más de cerca sus circunstancias17. Aun así, los pensamientos neutros o positivos sobre las mujeres migrantes no implican amistad o que formen parte de los círculos sociales cerrados de las comunidades locales60. En otros casos, las diferencias culturales, como el idioma, y las condiciones de precariedad las invisibilizan61. Aunque hay coexistencia, hay una marcada frontera social que dificulta las interacciones61. Dado el papel clave que desempeña este colectivo en el sostenimiento de las actividades económicas y en la revitalización rural, y considerando que la convivencia intercultural no surge espontáneamente, el personal experto indica la necesidad de implementar políticas de acogida, inclusión y convivencia dirigidas a este colectivo4,62.
También son diversas las actividades económicas del medio rural: la actividad agraria solo ocupa a menos del 5 % de la población activa a nivel nacional2,4, lo que supone más de 760 000 personas trabajando directamente en agricultura y pesca en 202463. El porcentaje de afiliados al régimen especial agrario asciende a casi el 13 % en los municipios rurales de pequeño tamaño64. Algo similar sucede con el sector público y las actividades industriales64. Otras actividades típicamente rurales, como la construcción o la minería, también han perdido peso en favor del comercio, la hostelería o el teletrabajo65. Aun así, en los municipios pequeños el porcentaje de asalariados es considerablemente inferior al de los municipios urbanos (55,9 % frente al 82,9 % en 2021)64. En cambio, hay una mayor proporción de trabajadores autónomos o inscritos en otros regímenes de cotización64. La tasa de paro registrada en los pueblos pequeños también supera en casi tres puntos porcentuales a la de las ciudades (15,6 % frente al 12,8 % en 2021)64. Además, muchas otras profesiones, como las relacionadas con los servicios públicos, se sustentan en la movilidad58. Así, la población que desarrolla su jornada laboral en los pueblos se considera población vinculada y es clave para la actividad económica del medio rural3.
Aunque la renta de los hogares rurales es en promedio un 15,8 % inferior a la media del país66 y pese a que tienen niveles más altos en el índice de riesgo de exclusión, la población rural resiste mejor las crisis, probablemente por el alto número de pensionistas3. Asimismo, aunque los sueldos son más altos en las grandes ciudades, no siempre se traducen en mayor capacidad adquisitiva debido al elevado coste de la vida67.
En el plano ambiental, el modo de producción de crecimiento intensivo, asociado a un modelo territorial de concentración urbano-metropolitano, ha resultado en el debilitamiento del sector agrario y forestal por la pérdida de capital humano11,68. El abandono de las actividades tradicionales, cultivos y montes comunales en las zonas menos productivas o la falta de gestión han favorecido la expansión del matorral y el arbolado, lo que incrementa el riesgo de incendios11,68. El personal experto señala que la gestión es clave para la prevención y evitar la pérdida de recursos: la reciente ola de incendios de agosto de 2025, en la que han ardido más de 330 000 hectáreas, con graves daños personales y materiales a los habitantes del entorno, evidencia la necesidad de, entre otros, incrementar la inversión en gestión forestal, valorar adecuadamente los bosques y recuperar los usos comunitarios de montes y pastos69,70 (INFORME C)71.
En este contexto, la movilidad, la mayor diversidad, la globalización y la conexión a través de internet están desdibujando el concepto de “lo rural”: aunque existen la identidad y el medio rural, se ha pasado del aislamiento a una situación de interdependencia e interconexión con estilos de vida similares57. De hecho, según un estudio basado en una encuesta del CIS, no se aprecia que los habitantes rurales sean más conservadores que los urbanos o viceversa (aunque puede haber diferencias entre grupos sociales)57. Tampoco se encuentran diferencias en el uso de redes sociales en los menores de 50 años, ni en la tolerancia a personas de ideología contraria, ni en relación a la preocupación por el medio ambiente o a la toma de vacaciones, aunque se toman menos en los pueblos más pequeños57. Sí se percibe una ideología más proteccionista en el plano económico o mayor conflicto entre la conservación y el desarrollo57.
En cuanto a su papel en la literatura de las últimas décadas, la imagen de pueblos al borde de la desaparición, mundos pasados o universos opresivos, convive con relatos más esperanzadores, donde se puede reconocer la nueva ruralidad72. De hecho, en los últimos años, el medio rural se ha convertido en depositario simbólico de valores apreciados, tales como la naturaleza, la sociabilidad o la pertenencia a una comunidad7,11,57. Así, en todos los indicadores relacionados con la calidad ambiental y la seguridad (ruido, contaminación o suciedad, delitos o vandalismo), la proporción de personas que declaran sufrir estos problemas en zonas rurales es aproximadamente la mitad que en las zonas urbanas73. Además, la satisfacción vital en zonas rurales (7,2 sobre 10), está muy cerca de la media de la Unión Europea (7,3)73. En los países desarrollados, la felicidad en áreas rurales tiende a superar a la urbana, principalmente debido a los mayores vínculos sociales y el acceso a la naturaleza74.
También, el sentimiento de pertenencia a la comunidad y de arraigo es especialmente significativo en la población rural frente a la metropolitana57. Ser de pueblo o tenerlo constituye un valor identitario fuerte, del que muchas personas se sienten orgullosas57.
Los factores mencionados son clave para medir el bienestar utilizando indicadores subjetivos más allá de parámetros económicos75,76.
La brecha urbano-rural
La emigración de la población joven a las ciudades desvitaliza los pueblos, envejece sus poblaciones y altera los equilibrios demográficos3. El descenso de la población y la baja densidad demográfica desincentivan la inversión pública en infraestructuras y servicios como la movilidad, la educación o la sanidad3,11. El peor acceso a la educación disminuye las oportunidades formativas y genera bolsas de trabajadores menos cualificados, lo que unido a la falta de inversión y a la despoblación promueve un escenario de precariedad y baja empleabilidad que empuja a emigrar3. Así, se genera una crisis de territorio que tiene, entre sus consecuencias, la brecha urbano-rural48. Esta refiere a las desigualdades estructurales que enfrentan los ciudadanos rurales respecto a los urbanos31,58.
Las dificultades de acceso se dan tanto en servicios públicos como privados y condicionan actividades cotidianas, como acceder a tiendas de alimentación, a servicios de cuidados, bancarios o postales, a escuelas y clases extraescolares o para ir al médico, a fisioterapia o al polideportivo3. Muchas veces no se puede elegir dónde acudir, sino que se acude al único servicio disponible66. Las dificultades son especialmente preocupantes en el caso de las personas mayores que viven solas3. Las carencias las asume la población y las compensan gastando más dinero para favorecer el acceso o con el apoyo de la generación soporte, que dedica su tiempo a cuidar y proveer el acceso a estos servicios58,80.
Aunque proveer estos servicios en zonas de población reducida y dispersa es más caro, algunos apuntan que el bienestar social es un proyecto colectivo que no se basa solo en criterios económicos sino también en la solidaridad y la justicia social58. Aplica asimismo el principio de igualdad ante la ley, que según algunos expertos podría verse socavado por el auge del contrato como intermediario para prestar estos servicios81. Siguiendo esta teoría, el acceso a los servicios públicos habría estado tradicionalmente regido por una situación de igualdad sostenida por la ley, independientemente del coste81. En cambio, el actual régimen de competencia permitiría a los operadores negociar estos servicios mediante contrato, lo que podría penalizar a los ciudadanos de territorios despoblados con posiciones más débiles en la negociación81.
Según algunos informes, la brecha rural en España en cuanto a acceso a servicios es de las más altas de Europa82. Esta se acentúa en municipios remotos, donde viven unos 2,5 millones de personas en pueblos pequeños dispersos por el territorio44,66.
Por otro lado, algunos expertos señalan el riesgo de que las políticas de desarrollo rural partan siempre de premisas como la brecha rural, medidas a partir de indicadores tradicionales: pueden estigmatizar a las zonas rurales como necesitadas, asumir que están siempre en desventaja respecto a lo urbano y no reconocer su diversidad o sus puntos fuertes83. También indican que la comparación entre el rural remoto y lo urbano no es válida, al tratarse de realidades demasiado diversas que no pueden medirse con los mismos parámetros ni encajan en el mismo molde83,84. Por ello, señalan la necesidad de implementar políticas que respondan a las características de cada territorio83.
A continuación, se profundiza en algunos aspectos de la brecha rural.
Infraestructuras
En el mundo rural persisten importantes carencias en infraestructuras, tanto en cantidad como en calidad68,85,86.
Movilidad
Aunque tradicionalmente se asocia el uso intensivo del transporte individual o colectivo con las ciudades, lo que algunos llaman hipermovilidad es cada vez más imprescindible en la vida rural para llegar al trabajo, acceder a nuevas oportunidades o a servicios básicos87,88. De hecho, en España, los habitantes rurales deben recorrer una media de 12,4 km para acceder a servicios, mayor distancia que en Francia (7,6 km) o Italia (4,7 km)89. Así, la movilidad es la vía a la que se recurre para aumentar la accesibilidad o acceder a oportunidades laborales sin necesidad de emigrar89,90. Sin embargo, no aplica a todas las personas, ya que las personas mayores, los menores, los inmigrantes, las personas discapacitadas o con bajos ingresos pueden no conducir o no tener vehículo y son menos móviles11,89.
Los servicios de transporte regular de personas por carretera, cuyo mapa concesional está en proceso de actualización, son competencia del Estado español88,91,92. Corresponden a aquellas rutas que discurren por más de una comunidad autónoma88,91,92. En cambio, la ordenación del transporte rural corresponde a las comunidades autónomas, que ejercen esta competencia respetando la Ley estatal 16/1987 de ordenación de los trasportes terrestres88. Los habitantes rurales denuncian la falta de servicios de transporte y su baja frecuencia: más de la mitad de los habitantes de zonas remotas indican que es difícil o imposible desplazarse en transporte público11,57,93. Ante esta dificultad, el coche se convierte en una herramienta esencial que configura la participación o exclusión social en las zonas rurales65,90,94.
Cuanto menor es el tamaño del pueblo, mayor es la motorización y la dependencia del vehículo privado65. Así, en los municipios con menos de 1000 habitantes, la tasa de vehículos por habitante es 1,5 veces superior a la de las grandes ciudades65. Además, el número de empleados residentes en pueblos pequeños que se desplazan todos los días para trabajar ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, hasta situarse en el 63,4 % en 202265. Esto permite acceder a otras fuentes de empleo y traer nuevos residentes65. Asimismo, es una opción relevante para captar trabajadores y mantener la actividad y servicios en el municipio65.
Para costear esta hipermovilidad, los habitantes de las localidades más pequeñas emplean un 20 % de su renta disponible, lo que supone un 38,6 % más que los habitantes urbanos11,65.
El personal experto sugiere que algunas medidas para atraer población serían disponer de formas de transporte compartido adaptadas al contexto rural (taxis compartidos, vehículo municipal, minibuses, abrir al público las plazas sobrantes en las rutas de transporte escolar) y ofrecer servicios de transporte a demanda a petición de los usuarios; algunas iniciativas ya están en marcha4,30,88. También que se necesitan políticas que reconozcan como un bien público el disponer de un vehículo en el medio rural90.
Por otra parte, según algunos actores relevantes, la Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, prácticamente no recoge medidas específicas para la movilidad electrificada y sostenible en el medio rural95.
Carreteras y red ferroviaria
Las infraestructuras de transporte son fundamentales para el desarrollo territorial, ya que su ausencia o baja calidad puede limitarlo significativamente86. Aunque sus beneficios más visibles suelen manifestarse a largo plazo, son determinantes para fomentar las inversiones y la creación de empleo y riqueza, además de mejorar la competitividad territorial86. De igual forma, son clave para disminuir el aislamiento de algunos enclaves e integrarlos86.
En pocas décadas, España ha conseguido una red de infraestructuras de transporte a la vanguardia global86. La red de carreteras permite alcanzar prácticamente todos los núcleos habitados y, con fecha 2022, el país cuenta con un total de 18 000 km de autovías y 4000 km de vías de alta velocidad86.
Para esta expansión, se ha priorizado la interconexión entre ciudades y elementos estratégicos, con un trazado radial86. Sin embargo, en la red viaria todavía hay zonas rurales e incluso ciudades intermedias, especialmente, los núcleos pequeños o montañosos, que no se benefician de estas mejoras, al quedar alejadas o mal conectadas a estas vías rápidas o al estar las carreteras en peor estado86. Mejorar la red viaria también podría disminuir el tiempo de acceso a los servicios rurales para quienes disponen de vehículo propio o facilitar el turismo66. Respecto a su habilidad para fijar población, ante la mejora de las carreteras a veces se observa un efecto de vaciamiento hacia núcleos próximos más grandes en lugar de la atracción a municipios pequeños96.
Respecto a la red ferroviaria española, la inversión se ha concentrado en las redes de alta velocidad y recientemente se han modernizado vías clásicas para fomentar el transporte de mercancías por tren11,86,97. Sin embargo, en los años 1960 comenzaron a cerrarse líneas ferroviarias que daban servicio en ámbitos rurales: de hecho, en 1985, se clausuraron más de 1000 km11,86,97. Otras líneas de media distancia han perdido servicios o se han eliminado paradas en líneas relevantes, argumentando falta de demanda o para acortar trayectos86.
La red de alta velocidad apenas ha llegado al medio rural: sus estaciones, salvo algunas excepciones, se encuentran en capitales de provincia, cabeceras comarcales o ciudades pequeñas o intermedias86. Así, aunque las zonas rurales son el escenario donde se trazan estas vías, con los impactos que conlleva en el paisaje y el uso del suelo, los habitantes rurales no se benefician directamente de estas mejoras86.
La situación actual impide que el medio rural capte más viajeros hacia el modo ferroviario, lo que limita su competitividad y viabilidad económica y contribuye al progresivo desmantelamiento de servicios86.
Según el personal experto, la incorporación de nuevas líneas intrarregionales e interregionales, el añadir paradas y apeaderos en las rutas actuales o aumentar los servicios de media distancia son acciones que podrían mejorar la movilidad en los espacios rurales11,86.
Suministros
Existen deficiencias en la depuración de aguas residuales y en los sistemas de alcantarillado, así como en la gestión del agua, sobre todo, en municipios pequeños y medianos, donde las redes de distribución son antiguas y presentan pérdidas significativas85. Aunque casi todos los núcleos rurales cuentan con conexión eléctrica, la calidad del suministro puede ser, en algunos casos, deficiente debido a cortes y a la lentitud en las reparaciones85. También se indica la necesidad de subestaciones transformadoras o infraestructuras hidráulicas, que pueden proteger de catástrofes climáticas o facilitar la producción agroforestal11.
Conectividad
La digitalización permite comunicarse, acceder a diversos servicios a distancia y teletrabajar66. Para ello, se precisan competencias digitales, no siempre obvias para la población de más edad, y poder navegar rápidamente, al menos a 100 Mbps64,66. A fecha de junio de 2024, la cobertura de redes fijas a 100 Mbps alcanza el 81,8 % de las viviendas rurales98. Este dato implica que la brecha ha disminuido rápidamente en los últimos años, hasta situarse en 12 puntos porcentuales por debajo de la cobertura media nacional98. El resto se complementa mediante tecnología satélite98.
Respecto a las redes de acceso móvil, la cobertura 4G es prácticamente universal para todo el territorio98. Por su parte, la cobertura 5G llega ya al 80,01 % de los hogares rurales98. Aunque la brecha entre la cobertura nacional y la rural es de 15 puntos porcentuales, esta se ha reducido a gran velocidad en los últimos años98.
Infraestructuras verdes
La infraestructura verde es una red de espacios naturales y seminaturales (parques, jardines, huertos…) planificada estratégicamente y con sentido ecológico, para conservar los ecosistemas y mantener los servicios que proveen99. Se localiza dentro y alrededor de los núcleos urbanos, diseñada para mantener ecosistemas funcionales, evitar su fragmentación y garantizar la conectividad ecológica, promoviendo así la biodiversidad y la resiliencia frente al cambio climático100.
Si se planifica el territorio junto con lo urbano, la infraestructura verde, además de proteger el patrimonio natural, puede proveer servicios ambientales (regulación del clima, recreo, agua, alimentos…) a los municipios para su bienestar y favorecer su sostenibilidad, reduciendo la vulnerabilidad frente a riesgos naturales como incendios forestales, inundaciones, escasez de agua, deslizamientos de tierra o avalanchas96,99. Asimismo, el aprovechamiento de los servicios ambientales y el valor del paisaje pueden contribuir a atraer población96.
La escuela
La escuela rural juega un papel clave en la cohesión social y en la vinculación de la población, pues favorece el arraigo familiar94,101. Sin embargo, ante la fuerte dispersión y despoblación (en unos 3000 municipios, la población entre 3 y 11 años no supera los 20 habitantes66), no todos los municipios tienen escuelas sino que se tiende a concentrar al alumnado de educación infantil y primaria de distintas localidades en los denominados centros rurales agrupados (CRA), a menudo, juntando menores de distintos cursos94. Aunque el transporte escolar y el comedor son gratuitos en etapas obligatorias, los centros escolares solo cubren aproximadamente un tercio de la demanda de estos servicios94.
En las últimas décadas, ha aumentado el número de centros de educación infantil y CRA, pero los centros de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) han disminuido casi un 40 %94. En consecuencia, a partir de los 12 años, con el paso a la ESO, se incrementa ampliamente el número de menores que estudia fuera de su municipio, lo que se generaliza aún más a partir de los 1694,102. La separación entre el lugar de residencia y el lugar de estudios supone un aumento de la exigencia de movilidad94. Articular un medio que permita el desplazamiento del alumnado a sus lugares de estudio en condiciones de seguridad, comodidad y eficacia posibilita que las familias continúen viviendo en el mismo sitio o que, por el contrario, tengan que trasladarse a esta localidad88. Organizar el transporte escolar no es sencillo para la administración, pues en el contexto actual no siempre son rutas rentables94. Para que las líneas sean económicamente sostenibles, los poderes públicos pueden otorgar ayudas a las empresas concesionarias, aunque la intensidad de estas ayudas varía según la coyuntura económica94. Además, puede ser transporte regular o a demanda, integrarse en líneas existentes o ser un servicio específico de la escuela, sometido a normas estrictas en términos seguridad e idoneidad94.
Ante un transporte público deficitario, la movilidad del hogar se organiza en torno al transporte de los niños en vehículo privado94. No solo es necesario coordinar la asistencia a la escuela, sino los horarios de trabajo de los padres, las actividades extraescolares (no siempre accesibles si se regresa en el transporte escolar) y las relaciones con los compañeros de estudios, que pueden residir en distintos pueblos94.
El modelo educativo en el ámbito rural tiene unas características propias que no se hallan recogidas en una legislación educativa específica que la diferencie de escuela urbana101. La escuela rural tiene carencias, en particular en cuanto a instalaciones y recursos, con grupos de estudiantes muy reducidos y diversos101. Además, el profesorado de la escuela rural precisa una formación adaptada para dirigir aulas multigrado, que necesitan procesos de aprendizaje específicos y que, en muchos casos, desarrollan iniciativas de innovación pedagógica101. Finalmente, estos profesionales se ven obligados a tener que desplazarse o vivir en localidades remotas101 y pueden sentirse menos considerados con respecto a los profesores urbanos101.
En la otra cara de la moneda, la ratio más baja de las escuelas rurales favorece la enseñanza personalizada y los proyectos pedagógicos innovadores101. Además, se beneficia de una gran implicación de las familias en las actividades y de la proximidad de espacios municipales de apoyo101.
Servicios sanitarios
Los españoles tardan una media de 12 minutos en llegar al hospital, lo que supone un sistema de salud bastante accesible66. Sin embargo, al desglosar estos datos entre el medio rural y el urbano, se encuentran grandes diferencias66. Mientras que, en las ciudades, el tiempo medio para llegar al hospital es aproximadamente de 10 minutos, en los pueblos se aproxima a los 30 minutos o a los 40, en el caso de las localidades más remotas66. Además, unas 800 000 personas tardan más de 45 minutos en llegar a uno66. Incluso, en los pueblos remotos de Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, el tiempo medio de acceso a un hospital supera los 50 minutos, ya sea por la orografía o por las distancias66. Aunque el número de personas que vive en estos pueblos es pequeño, suele tratarse de personas mayores que requieren mayor asistencia sanitaria y no siempre pueden conducir66. En algunos casos, se observan efectos frontera, ya que el tiempo de acceso se incrementa porque el centro más próximo pertenece a otra comunidad autónoma66. Además de hospitales, España dispone de más de 13 000 centros de atención primaria, con unos 3000 centros de salud y 10 000 consultorios, que no proveen atención de manera continuada66. Unos 230 municipios no disponen de ninguno y casi un 30 % de la población rural tarda más de 15 minutos en acceder a un centro de salud66. La distancia se añade a las dificultades de acceso al transporte público indicadas en apartados anteriores65. Por el contrario, en las zonas rurales la demora para obtener cita en atención primaria es menor que en las urbanas103 y en algunas regiones, su uso es incluso más intensivo que en el ámbito urbano, probablemente porque es una herramienta clave para manejar las enfermedades crónicas104.
Por su parte, las farmacias se consideran establecimientos sanitarios privados de interés público105. Regulada su planificación y ordenación por las comunidades autónomas106, actualmente, de media hay una farmacia por cada 2161 habitantes107. En una reciente encuesta, menos de un 1 % declaraba no tener farmacia en su municipio y más del 75 % podía acceder en transporte público108. De las más de 22 000 autorizadas, un 64,5 % se encuentra en municipios que no son capital de provincia, un 20 % se localizan en pueblos pequeños y el 8,4 % están en municipios con menos de 800 habitantes y baja densidad de población64. Si la localidad no tiene farmacia y está lejos o la comunicación con la farmacia más cercana es difícil, los ayuntamientos pueden solicitar la apertura de un botiquín105. Vinculados a una farmacia y supervisados por un profesional farmacéutico, los botiquines prestan servicio a los municipios más remotos en las horas que están abiertos109,110.
Debido a la capilaridad de la red farmacéutica, algunos consideran que las farmacias rurales podrían asumir más funciones relacionadas con la atención primaria en el medio rural (por ejemplo, medición de parámetros clínicos, como el colesterol o la glucosa, vacunación, recogida de muestras para cribados como el de cáncer colorrectal, etc.)111. Además, se trabaja para facilitar el acceso a medicamentos hospitalarios desde las farmacias y para ofrecer servicios asistenciales que mejoren el uso de medicamentos, promuevan la salud o prevengan enfermedades112,113. También se desarrollan proyectos sociales como la detección de personas vulnerables en situaciones de riesgo o aquellas que sufren soledad112,113.
A pesar de las dificultades de acceso a los servicios sanitarios, el porcentaje de personas que percibe su salud como buena o muy buena en las zonas rurales es similar a la media nacional73. Por otro lado, algunos estudios apuntan que el bienestar emocional de las personas mayores aumenta en las zonas rurales, donde encuentran mayor apoyo social114. En estas circunstancias, la mala salud o las limitaciones del envejecimiento parecen penalizarles menos114.
Innovación
La capacidad innovadora de los territorios europeos se mide a nivel regional115. Actualmente, a pesar de las mejoras, la brecha territorial en innovación persiste e incluso se amplía debido al rápido avance de las regiones líderes europeas: para alcanzarlas no basta con mejorar la capacidad innovadora, sino que es necesario crecer por encima de la media europea115.
España es un innovador moderado en la Unión Europea, con 5 regiones clasificadas como innovadoras fuertes (Cataluña, el País Vasco, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana) y una fuerte concentración del gasto en I+D en la Comunidad de Madrid y Cataluña115,116.
Respecto al empleo en tecnología, las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla concentran el 31 % de los trabajadores tecnológicos. Las dos primeras focalizan un 26,7 % del total de España, a pesar de representar solo el 16,8 % del empleo total117. Sin embargo, algunos pueblos pequeños como Barásoain en Navarra o Juzbado en Salamanca son también centros de empleo tecnológico, sin que los trabajadores de estas industrias vivan necesariamente en el municipio o provengan de la zona117–120.
También, hay un factor geográfico respecto a la adopción de tecnologías digitales: es menos probable que las PYMEs de zonas rurales las adopten121. Esta negativa puede contrarrestarse en un entorno empresarial fuerte, con independencia de la localización121.
Revitalización
A continuación, se describen las oportunidades y obstáculos para revitalizar el medio rural e impulsar su desarrollo.
Arraigar población
En 2017, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se planteó una estrategia nacional sobre desequilibrios demográficos donde uno de los ejes principales fuera la despoblación rural7,9,122. En 2020, se añadió la Secretaría General para el Reto Demográfico al Ministerio de Transición Ecológica, que publicó un año después el Plan de Recuperación, con 130 medidas frente al reto demográfico (evaluado recientemente por el Tribunal de Cuentas)9,123,124. Asimismo, se prevé que la Estrategia Nacional por la Equidad Territorial y frente al Reto Demográfico se publique próximamente125.
Además de que el territorio sea competitivo y ofrezca oportunidades laborales y acceso a servicios7,48,126, en la decisión de permanecer o emigrar también entran en juego factores como el apego, la edad, la cualificación, la ayuda entre generaciones, las externalidades negativas de las ciudades, el estar cerca de la familia, la progresión laboral o el poseer una vivienda31,34,127,128. También influye el cambio de mentalidad respecto a las aspiraciones vitales: para algunos, el mundo urbano es más atractivo para la juventud, así como perseguir intereses educativos o profesionales, por lo que quedarse en el pueblo puede considerarse una decisión a contracorriente129,130.
Frente al hipnotismo urbano, para algunos expertos, el mundo rural languidece en su sentido comunitario (la vecindad, la familia extensa, los compromisos con el resto, la conexión con la naturaleza), desde hace décadas76,129,131. Sin embargo, quedarse o marcharse no es una decisión definitiva, sino que es un proceso dinámico que se renegocia a lo largo del tiempo según la etapa vital132. Según esta visión, también es necesario abordar la despoblación y el relevo generacional en las profesiones tradicionalmente conectadas al campo (ver más adelante) desde el ángulo cultural129,130.
Frente a la idea de pérdida de tejido social en los pueblos pequeños, los datos muestran que algo más de la mitad de los censados en estas localidades han nacido en otros municipios de mayor tamaño133. Esto sugiere que sí reciben población y pone el foco en el arraigo de los moradores, más que en su atracción133. Además, indican que hay menos autóctonos en los pueblos pequeños que en otras localidades más grandes, especialmente entre la población joven133.
El perfil de los nuevos habitantes (neorrurales) es muy heterogéneo. Algunos llegan al campo por necesidad ante una crisis vital, buscando refugio en la casa o negocio familiar134,135. Otros persiguen realizar un proyecto personal o encarnar el tópico del beatus ille, con mayor vocación de permanencia que los primeros134,135. El arraigo dependerá tanto del éxito que tengan a nivel económico como de los servicios que requieran y de su capacidad de integración en el pueblo, donde además de la brecha rural suele haber brecha generacional134,135. Algunos predictores favorables serían disponer de contactos en el lugar, el conocimiento previo de la realidad rural en oposición a una concepción idealizada del campo y disponer de un capital económico que facilite el asentamiento134,135.
Uno de los cuellos de botella para fijar población, que además disminuiría la necesidad de desplazamientos, es el acceso a la vivienda9,58. Por ello, algunos expertos sugieren situar este aspecto en el centro de las políticas contra la despoblación136.
La vivienda rural
En España, el parque de vivienda rural se caracteriza por una alta proporción de viviendas no principales, ya sea por tratarse de segundas residencias, viviendas dedicadas a otros usos como el turismo, o viviendas vacías137. De hecho, según datos del INE de 2021, en los pueblos de menos de 1000 habitantes, el 17 % de las viviendas están vacías y el 33 % son para uso esporádico138. Es más, en algunas poblaciones, la proporción de viviendas secundarias supera a las que están habitadas permanentemente136. Por otro lado, en las zonas rurales del interior se concentra la vivienda antigua, con una proporción importante en mal estado, con baja eficiencia energética o no adecuadas a los estándares de habitabilidad actuales138,139. Algunas se encuentran en estado de ruina y, aunque no existe un censo fiable (el denominado ruinastro), en algunas zonas supondrían un 5 % del total140. Además de la barrera que supone la inversión económica para rehabilitarlas, otros factores pueden dificultar su disponibilidad, tales como la falta de acuerdo entre múltiples herederos o el escaso atractivo del alquiler derivado de su baja rentabilidad o de la desconfianza ante la gente de fuera (miedo a su mal comportamiento, a retrasos en el pago, a subarrendamientos…)134,138,140.
Es necesario también contemplar la heterogeneidad de las zonas rurales, puesto que los escenarios son diferentes en una zona turística o periurbana, con demanda nacional e internacional y procesos de gentrificación, que en las zonas remotas o despobladas137,141. Así, el mercado de la vivienda rural se divide entre viviendas de gama media-alta y recreo y otras poco adecuadas que necesitan rehabilitarse58.
Por tanto, para mejorar el acceso a la vivienda rural, puede trabajarse para que aumente la oferta a precio asequible y rehabilitarlas para mejorar su habitabilidad. Algunas iniciativas, centradas principalmente en el alquiler, han creado bancos de viviendas vacías para visibilizar la oferta y poner en contacto a propietarios y demandantes138. La mayoría funcionan como bases de datos, pero también se demandan servicios de intermediación para animar a los propietarios a alquilar su vivienda30,138,140. Como primer paso para mejorar la habitabilidad, algunos expertos proponen realizar un inventario de viviendas, incluidas las que están en ruinas, para conocer mejor su estado y mediar en su reactivación138,140. Otra medida sería fomentar las ayudas para la rehabilitación de viviendas por parte de las administraciones30,138,140.
Además, hay proyectos de repoblación donde se facilita información de los pueblos y se incluye la vivienda como un elemento clave para el asentamiento138.
Incentivos fiscales
Debido al sobrecoste de vivir en el mundo rural, en ocasiones se propone establecer beneficios fiscales para los habitantes de las zonas rurales despobladas3,30,82.
Aunque en España ya se han puesto en marcha medidas fiscales para atraer y fijar población en territorios extrapeninsulares, la evidencia empírica acerca de su eficacia contra la despoblación es limitada142.
Una de las medidas con más evidencia, aunque supone deducciones pequeñas, sería aplicar una rebaja al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que depende del Estado y de las comunidades autónomas142,143. Para poder beneficiarse, se exigiría tanto residir en las zonas despobladas como trabajar en ellas142.
Como los habitantes rurales gastan hasta un 20 % más en movilidad y el mercado inmobiliario rural es escaso, la comunidad experta también propone establecer deducciones en actividades específicas, como el transporte, o facilitar el acceso a la vivienda habitual y de ocupación permanente en propiedad a través de una reducción en el impuesto de transmisiones patrimoniales142.
Las empresas que se establecen en zonas despobladas suelen perder los beneficios de aglomeración, tales como poder asociarse o conseguir fácilmente servicios o trabajadores142. Para compensarlas, podría reducirse el impuesto de sociedades, que es competencia exclusiva del Estado142. La evidencia disponible sobre la eficacia de esta estrategia es aún limitada, por lo que sería necesario verificar que la empresa genera un retorno económico y social a nivel local, y que no se encuentra deslocalizada ni tiene previsto deslocalizarse en el corto plazo142.
Otra propuesta consiste en reducir las cuotas que pagan a la seguridad social por cada trabajador, bajando así el coste de las contrataciones142. Se trata de una herramienta eficaz para empresas con muchos trabajadores, siempre que los porcentajes de deducción sean suficientes para que les compense contratar más142.
En lugar de incentivos fiscales, también pueden ofrecerse ayudas directas. Este sería el caso de un programa en Andalucía y Extremadura, que establece un subsidio económico para complementar las prestaciones por desempleo de los trabajadores eventuales del sector agrario y parece haber sido efectivo en moderar la despoblación en estas zonas144.
El personal experto indica que no existe una bala de plata financiera para luchar contra la despoblación, sino una suma de medidas transversales para favorecer la decisión de establecerse o permanecer en los pueblos142,144.
Instrumentos financieros
Políticas como la inversión en infraestructuras, la construcción de vivienda pública, o las ayudas a empresas que se instalen en zonas despobladas requieren tiempo y financiación estable para lograr sus objetivos, más allá de los periodos electorales142. Así lo hace la Unión Europea en los Fondos de Cohesión, que se firman para períodos extensos y tienen en cuenta criterios económicos y demográficos142. Además de reforzar el sentimiento de pertenecer a un proyecto común, el número de personas de la Unión Europea que vive en países con un PIB por debajo del 75 % de la media europea descendió 20 puntos porcentuales entre el 2000 y el 2023, para situarse en el 5 %34. Sin embargo, la bajada es de solo 2 puntos porcentuales si se analiza a nivel regional, debido a la polarización dentro de los países y a otras causas que afectan a la evolución de la renta34.
Aunque algunos estudios ponen en duda el impacto real de estos fondos, las últimas investigaciones han destacado los efectos positivos de la Política de Cohesión, en particular en cuanto al empleo, el crecimiento económico, la innovación y las infraestructuras de transporte34,145,146.
La propuesta para el Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea para 2028-2034, que puede cambiar, plantea integrar el Fondo de Cohesión en un megafondo común que reuniría otras importantes partidas, como la PAC, y sería gestionado por los Estados147. El nuevo planteamiento, que busca la agilidad y flexibilidad para reaccionar ante circunstancias inesperadas, ha generado controversia148. Algunos expertos consideran que supone recortes en los fondos mencionados y mina la participación ciudadana. Además, podría implicar la competición por los recursos entre los distintos temas aunados en el fondo y socavar los objetivos de desarrollo a largo plazo en pro de los intereses nacionales de cada momento149,150.
En España, el fondo de compensación interterritorial canaliza recursos de las comunidades autónomas más ricas a las menos desarrolladas91,151. Parte del personal experto propone tener en cuenta la variable demográfica en la asignación de financiación, en la línea de la reforma de algunos artículos de los fondos FEDER, que fijaba la variable de densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por Km2, medida no sobre regiones, sino sobre territorios de menor tamaño, como provincias o municipios142,152. Otros, ante la complejidad de la reforma, sugieren crear un fondo nuevo para corregir desequilibrios poblacionales interterritoriales142.
Para evitar el riesgo de desvertebración del territorio y para no violar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos españoles, el personal experto también sugiere modificar el modelo de financiación de las comunidades autónomas142. Actualmente, se asigna en base al número de habitantes, con algunos factores de corrección142. Sin embargo, el coste de prestar servicios en zonas despobladas es mayor y las correcciones actuales no logran compensar el incremento de precios en las zonas despobladas142.
En la misma línea, la financiación que reciben los ayuntamientos del Estado también se asigna en base a su población153. El sistema de financiación actual no logra nivelar los recursos, sino que beneficia a los municipios más grandes (>75 000 habitantes o las capitales de provincia, incluidos en un régimen específico de transferencias dentro de la Ley de Haciendas Locales) y los muy pequeños (<500 habitantes)126,153,154. En el caso de estos últimos, aunque reciben más transferencias, también soportan un mayor coste per cápita de los servicios126. Además, la sobrefinanciación puede ser solo aparente, ya que el tener menor población eleva artificialmente el ratio por habitante126. Una indicación de que no les sobran recursos es que estos municipios realizan un esfuerzo fiscal per cápita alto comparable al de municipios grandes126. En la otra cara de la moneda, los municipios peor financiados son los de tamaño mediano, de entre 5001 y 20 000 habitantes, a pesar de tener más servicios obligatorios de los que se benefician también otros pueblos de su entorno y de ser esenciales para articular el territorio126.
Según el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, España carece de un sistema que nivele la financiación entre municipios153. Para cumplir con el mandato de nivelación intermunicipal de la Carta Europea de Autonomía Local, sin efecto vinculante, algunos expertos proponen modificar la Ley de Haciendas Locales153. Esta podría ampliarse para tener en cuenta variables como la extensión y dispersión del municipio (muy relacionada con los servicios obligatorios tales como el alumbrado público, el agua potable o la recogida de basuras), el mayor esfuerzo fiscal per cápita o la población envejecida142,153.
Una dificultad añadida es que cada servicio municipal es eficiente a distintos niveles demográficos (por ejemplo, 5000 habitantes para el abastecimiento de aguas, 20 000 para los servicios de limpieza)153,155.
Política de desarrollo rural
La Declaración de Cork de 1996, sustentada en los principios de diversificación económica y funcional, con la generación de valor añadido local, fue ratificada por la Unión Europea en 2016156. Este documento ha inspirado el informe Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE, que se articula a través del Pacto Rural y el Plan de Acción Rural1,156. El objetivo es lograr que estos territorios sean más fuertes, conectados, resilientes y prósperos1.
En España, el personal experto coincide en señalar que, durante el periodo democrático, no ha habido una auténtica política de desarrollo rural157. Esta se ha identificado con la aplicación por parte de las comunidades autónomas (con variaciones entre ellas y apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), del Pilar 2 de la Política Agraria Común, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (Ver Cuadro 4), y la Política de Cohesión o, más recientemente, los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia151,157. Algunos expertos indican que es una política inaplazable que exige un pacto de Estado a largo plazo30,151.
Por el momento, el intento más notable de ordenación rural fue la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural157. Aunque sigue vigente, la comunidad experta indica que nunca se ha implementado, por la dificultad de acordar la financiación entre los distintos niveles de la administración3,9,157: se trata de una ley estatal, pero muchas competencias en relación a los temas rurales son exclusivas de las comunidades autónomas157. El personal experto señala la conveniencia de una reforma profunda que centre la ley en las políticas estatales de coordinación entre comunidades autónomas desde la perspectiva de los fondos europeos151.
También se han promulgado diversas leyes con componente rural30. Por ejemplo, en la XIV legislatura se presentaron 41 iniciativas vinculadas a la España rural, un 6,7 % del total30 (Ver Cuadro 3). De ellas, 32 fueron aprobadas o convalidadas, mayoritariamente las que se impulsaron desde el Gobierno, ya sea en forma de real decreto o proyecto de ley30.
Por su parte, en la política autonómica de desarrollo rural ha dominado la perspectiva sectorial o de dinamización demográfica por encima de la visión integrada de la ordenación rural9,48,157.
Cuadro 3. El Mecanismo Rural de Garantía
Entre las leyes nacionales aprobadas en la legislatura XIV, destaca la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado (AGE), donde se incluye el Mecanismo Rural de Garantía (o rural proofing, en inglés)158. Implementado a finales del siglo XX en países anglosajones e impulsado por la Unión Europea, supone la evaluación de las repercusiones territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas promovidas por la AGE. Se trata de que los legisladores piensen con ojos rurales para evitar que las leyes traigan consecuencias negativas para estas zonas y sus habitantes1,158,159. Por tanto, implica incluir este mecanismo en los análisis de evaluación e impacto de las políticas públicas y supone, entre otros, la previsión de informes de evaluación de impacto demográfico, ya presentes en diversas legislaciones autonómicas159. Además, implica la participación de las comunidades rurales, aunque aún no está bien establecido el mecanismo para hacerlo ni los indicadores de cumplimiento30,159,160. Esto no es tarea fácil, debido a la heterogeneidad y complejidad de las zonas rurales160. Parte del personal experto además critica, como se indicaba anteriormente, que se parte de asumir que las zonas rurales están en desventaja83. Por ello, se sugiere la puesta en marcha de estudios piloto160. También se debate cuál sería el órgano encargado de la supervisión de la ejecución del Mecanismo Rural de Garantía, que debería ser transversal: algunos proponen un organismo independiente, otros la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, o una autoridad administrativa independiente estatal, como la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas159. Asimismo, se sugiere implicar al Parlamento en el control de este mecanismo, con la creación de una comisión mixta entre Congreso y Senado ante la que se rindieran cuentas sobre su aplicación159.
Gobernanza
La gobernanza rural es multinivel. Necesita de la cooperación y coordinación de todas las administraciones: Gobierno de España, Comunidades Autónomas, Entidades locales y Unión Europea157. Incluye también la participación de los habitantes de las zonas rurales y otros organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias o el Comité Europeo de las Regiones.
La comunidad científica sugiere la gobernanza en red y la coordinación y cooperación entre administraciones, para combinar la visión integral que fija objetivos y la sectorial que consigue una aplicación efectiva151. Para la primera, es fundamental la participación de la población local en las estrategias de desarrollo a partir de los Grupos de Acción Local11. Estos grupos, formados por representantes del sector público y privado, distribuidos por todo el territorio y financiados mayoritariamente por los fondos FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural), siguen la metodología llamada LEADER (Vínculos entre Acciones de Desarrollo de la Economía Rural, siglas en francés): un enfoque participativo de abajo hacia arriba (en inglés, bottom-up) que busca situar al habitante del medio rural en el centro de los procesos de decisión sobre el desarrollo local11. En funcionamiento desde la década de 1990, establecen redes de cooperación a nivel local, nacional y europeo y tienen como objetivo dinamizar la economía y poner en valor el capital social4.
A continuación, se detallan posibles estrategias para aplicar el desarrollo rural.
Instrumentos administrativos
Entidades supramunicipales
En las comunidades con más de una provincia, las diputaciones tienen como función apoyar a los municipios con asistencia jurídica, económica y técnica161. Les ayudan a cumplir con los servicios mínimos, prestan servicios supramunicipales como el transporte interurbano y pueden impulsar el desarrollo rural y territorial161. Sin embargo, el personal experto advierte de que, a menudo, se cuestiona su papel y se tiende a no reforzar su posición institucional161. En las comunidades autónomas uniprovinciales, son las propias comunidades las que tienen que ejercer dichas funciones de asistencia y cooperación161.
Por su parte, las comarcas son agrupaciones de municipios con intereses comunes162. Actualmente, solo unas pocas comunidades tienen comarcas como entidad local, oficialmente reconocidas, lo que añade un nivel administrativo adicional (provincial, comarcal y municipal)161,163. El problema es que se pueden solapar en funciones con las diputaciones provinciales162. Por ello, según algunos juristas, solo añadirían valor en comunidades uniprovinciales, donde no hay diputaciones162. Además, las comarcas, al contrario que las diputaciones, no tienen acceso a financiación estatal: tienen que nutrirse de fondos propios o de las comunidades autónomas164.
Por otro lado, las mancomunidades son personas jurídicas que surgen por la asociación de municipios para ejecutar obras y servicios de su competencia (gestión de residuos, agua etc.)161. El personal experto no las considera una figura idónea para gestionar el desarrollo rural porque la mayoría de estas materias están más allá de sus competencias161. Además, la pertenencia es voluntaria, al contrario que en las comarcas, y pueden darse mancomunidades de municipios con pocos recursos que no son capaces de conseguir sus objetivos161.
A futuro, un paso más allá hacia el que algunos expertos se muestran favorables consistiría en el desarrollo de comarcas al estilo de Gales, Irlanda del Norte y muchas zonas de Inglaterra165. Aunque el régimen local británico es variado y complejo, en este caso, en lugar de estructurarse en condados y municipios se articula en un único nivel administrativo (en inglés, unitary authorities) que sustituye a la autoridad municipal165. Así, una única autoridad tomaría decisiones para lo que ahora son varios ayuntamientos y podría ser asistida por las diputaciones provinciales. Actualmente, esta alternativa no es viable en España, donde los municipios están garantizados por la Constitución91.
Reforma del mapa municipal
La reforma del régimen local operada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local estableció una nueva regulación para las fusiones municipales, con el fin de generar municipios más viables166. Sin embargo, existe cierta resistencia por parte de los habitantes de estos pueblos a perder su personalidad jurídica y su identidad. Tanto es así que, en los últimos 12 años, solo se han completado dos fusiones (Oza-Cesuras, en La Coruña) unos meses anterior a la aprobación de la ley, y Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra)151. Por otro lado, desde el Gobierno central, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, se propuso hace unos años la creación del Estatuto básico de los municipios de menor población151. Este afectaría a las localidades de menos de 5000 habitantes para simplificar su administración, facilitar la prestación de servicios y que los alcaldes tengan mayores competencias contra la despoblación151. Sin embargo, todavía no se ha aprobado y algunos expertos son escépticos respecto a su efectividad ya que, independientemente del régimen jurídico, los habitantes siguen teniendo que cubrir las mismas necesidades161,167.
Política de ordenación territorial
Algunas voces expertas sostienen que, con la despoblación, las zonas rurales se han desvirtuado para convertirse en territorios perdedores o de sacrificio: serían zonas para abastecer de productos primarios a las ciudades48(INFORME C)168. En ellas, las actividades tradicionales se sustituyen por otras desconectadas del territorio, caracterizadas por algunos como extractivistas, con pocos efectos positivos sobre el desarrollo local y donde la naturaleza se valora en tanto sea útil para satisfacer intereses externos96. Algunos reclaman una relación simbiótica, de interdependencia y cooperación, entre la aldea y la ciudad: diseñar la ciudad en conexión con lo rural para que formen una alianza rural-urbana sostenible169,170.
La política de ordenación territorial, con una visión más integral que las políticas sectoriales, puede planificarse para establecer una relación más equilibrada, distribuir los recursos pensando más en lo social, lo rural y lo ambiental, así como para evitar que haya territorios olvidados96.
Según el artículo 148 de la Constitución, las competencias de ordenación del territorio recaen en las comunidades autónomas91. En este contexto, parte del personal experto sugiere estructurar el desarrollo rural por comarcas (o territorios) funcionales: no se trata de incluir un nivel administrativo adicional, sino de crear sinergias en la ordenación del territorio y concebir el mundo rural como un sistema jerarquizado conectado en red11,171,172. Se trataría de definir objetivos, determinar estrategias y reorganizar, simplificar y racionalizar el uso sostenible de recursos o la inversión y el gasto en equipamientos y servicios básicos171,172. Si se utiliza este recurso, es importante tener en cuenta la geografía del territorio en relación con los núcleos urbanos próximos, si hubiera más de uno, para establecer centros de referencia de prestación de servicios esenciales11.
Ante la congestión de las metrópolis y sus problemas de vivienda o contaminación y ante localidades muy pequeñas que pueden no ser funcionales, el personal experto anima a impulsar las ciudades intermedias48,86,96. Estas podrían articular el territorio y desarrollar un sistema policéntrico en conexión con lo rural48,86,96. Serían el enlace entre los pueblos y las grandes ciudades: centros especializados de bienes y servicios, que además organizan la red de transporte173,174.
Desarrollo económico
El desarrollo económico de las zonas rurales depende de múltiples factores interrelacionados, entre los que destacan el dinamismo del sector agrario y forestal, la capacidad de generar valor añadido a partir de sus recursos, el impulso del turismo sostenible, la transición hacia modelos verdes y la incorporación de la innovación. A continuación, se describen estrategias y obstáculos asociados a estos ámbitos.
El sector agrario
La Comisión Europea indica la importancia de valorar la producción de alimentos y fomentar unas condiciones de vida y trabajo justas en las zonas rurales y costeras de Europa175. Se trata de bienes fundamentales para la supervivencia, como se evidenció en los momentos más críticos de la pandemia129. En este contexto, el PERTE Agroalimentario busca fortalecer la cadena agroalimentaria176.
En España, en los últimos años, está aumentando la riqueza que genera el sector agroalimentario, especialmente, la industria alimentaria177. Aunque hay variabilidad por sectores, en general, también están aumentando los precios que perciben los productores177. Esta tendencia se ha observado especialmente en algunos productos, como recientemente en las leguminosas, las frutas no cítricas o los huevos177,178. Sin embargo, la salida de la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la sequía han provocado un fuerte aumento de los costes de producción, lo que pone en riesgo la rentabilidad de algunos productos esenciales y aumenta el precio de los alimentos179. De hecho, la viabilidad económica del sector depende, en buena medida, de las ayudas públicas, sobre todo, de la Política Agraria Común177 (Ver Cuadro 4).
También se están produciendo cambios estructurales en el sector, influidos por la ausencia de renovación generacional en las explotaciones: para ser rentables, se está abandonando el modelo de explotación tradicional, con más explotaciones gestionadas por empresas, y está aumentado la intensificación, lo que para algunas personas expertas comporta un riesgo grave para la identidad y el arraigo de la población11,177.
En las últimas décadas, varios factores han transformado las plantillas del sector agrario62. Por un lado, la industrialización de la producción y la desestacionalización hacia ciclos productivos anuales o casi anuales han permitido una mayor continuidad en la actividad62. Por otro, el acceso a mano de obra extranjera, que, en muchos casos, acepta condiciones laborales menos ventajosas y representa casi una cuarta parte del total de trabajadores del sector agrario, ha contribuido a mantener la producción ante la escasez de mano de obra nacional en algunos sectores177. A esto se suman los cambios normativos y jurídicos en la legislación laboral62. Todo ello ha favorecido un proceso de asalarización progresiva, en el que la economía sumergida ha ido perdiendo peso62.
A pesar de este dato, sigue habiendo unos 15 000-20 000 trabajadores muy móviles que cada año, de forma estructural, trabajan sin contrato y se desplazan según la temporada agrícola, mientras viven en infraviviendas en los márgenes de los campos donde se les requiere62. Esta situación es más frecuente en pequeñas cooperativas o explotaciones, especialmente, del sector de las frutas y hortalizas, con más estacionalización62.
Aunque, desde 2017, el empleo en el sector agroalimentario se mantiene relativamente estable177, la tasa de temporalidad siempre ha superado el 50 % desde los años 199062. En algunas circunstancias siguen dándose informalidades relativas a horarios, pago por transporte, etc.62.
Por otra parte, el sector sigue estando masculinizado y la participación de las mujeres continúa siendo en gran medida invisible77,78,177. Sin embargo, en los últimos tres años, se ha registrado un ligero aumento en la presencia femenina77,78,177. No obstante, el envejecimiento laboral, en particular, en el ámbito agrario, revela una falta de relevo generacional177. Para promover el relevo generacional, esencial para afrontar los retos de la agricultura moderna, el personal experto reclama un plan nacional que aborde el problema desde una perspectiva integral y tenga en cuenta factores culturales (dar valor y visibilidad a la profesión), educativos (reformar los programas educativos a todos los niveles para instruir en el conocimiento técnico, administrativo y medioambiental necesario hoy día), económicos (promover el acceso a la tierra y la rentabilidad de las explotaciones) y jurídicos129.
Cuadro 4. La Política Agraria Común (PAC)
El sector agrario español recibe cada año unos 7000 millones de euros, de los que 4800 corresponden a ayudas directas reguladas por el Pilar 1 de la PAC180. El Pilar 2, que percibe aproximadamente un 25 %, se dedica a desarrollo rural180,181.
El objetivo del Pilar 1 es mejorar la estabilidad de los ingresos de agricultores y ganaderos, proporcionarles seguridad y mejorar la rentabilidad del sector agrario182. Los agricultores y ganaderos perciben las ayudas directas en función de las hectáreas trabajadas como una compensación ante el aumento de los costes y de los requerimientos impuestos a las prácticas agrarias (sanitarios, medioambientales etc.)183. También como una protección ante las oscilaciones de los mercados, las plagas (como recientemente la dermatosis nodular contagiosa en vacas o la gripe aviar en granjas de aves), o el clima183.
Las ayudas no se basan en lo que se produce para evitar el hundimiento de precios, y el aumento desmesurado del presupuesto de la PAC180. Tampoco se basan en los precios percibidos, ni en los mayores costes180. Estas ayudas directas promueven un sector agrario más robusto para aquellas prácticas que requieren mucho terreno, aunque también han demostrado ser clave para la supervivencia de pequeñas explotaciones: este sería el caso del pago por hectárea por trabajar pastos de montaña comunales, un ingreso vital para la supervivencia de las pequeñas explotaciones de rumiantes en algunas zonas del País Vasco181. El sistema de la PAC, asimismo, no beneficia a explotaciones más concentradas, como la cría avícola o la horticultura183. Además, pueden favorecer la supervivencia de explotaciones poco rentables o disfuncionales sin modificar su modelo de negocio183. Otro inconveniente es que, si las tierras son elegibles para las ayudas, su precio de compra o alquiler se encarece, lo que limita la rentabilidad y empuja al personal ganadero a modelos intensivos, que son más rentables pero no aportan beneficios ambientales183,184.
En este escenario, el personal experto sugiere aumentar los fondos del Pilar 2 para que las ayudas no se orienten únicamente a la robustez del sector sino también a promover su adaptación y transformación. Esto permitiría modernizar las explotaciones y establecer proyectos innovadores más competitivos y sostenibles a largo plazo183.
Por otra parte, las ayudas por hectárea están ligadas a derechos históricos establecidos en 2003 y cuya cuantía se estableció proporcionalmente a los apoyos percibidos hasta entonces, ligados a los rendimientos180,184. Esto supone que, a no ser que compren derechos, solo reciben ayudas quienes cuentan con derechos procedentes de ayudas recibidas en el pasado y que perciba más quien más tenía, lo que genera desigualdades con las nuevas generaciones180,184.
Finalmente, en términos de viabilidad económica, ante explotaciones pequeñas que no viven de la agricultura y otras grandes y rentables, parte del personal experto sugiere dirigir las ayudas a las explotaciones medianas180. Así, en el informe final del Diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea se recoge una propuesta apoyada por las grandes asociaciones agrarias: que la ayuda por hectárea no sea para todos, sino solo para los titulares activos que la necesiten para que sus explotaciones sean viables185. También, que la percepción de la ayuda esté condicionada a indicadores objetivos de renta y viabilidad de la explotación180. Además del ahorro presupuestario, esto eliminaría los efectos de los derechos sobre el precio de la tierra, algo que facilitaría el relevo generacional180,185. Sin embargo, parte del personal experto destaca que, más allá de la viabilidad económica, las explotaciones pequeñas pueden aportar un alto valor social: mantienen la población y actividad agroganadera en el territorio, lo que aleja el abandono rural44,186. Aunque en ocasiones deban complementar sus ingresos con otras actividades, puede tratarse de recién llegados a la actividad y muchas veces de mujeres o personas que desarrollan la agricultura por apego, tradición o placer46,186,187.
Ante este panorama, en la discutida propuesta del Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea, que podría cambiar, hay incógnitas sobre la cuantía y estructura de la PAC, incluida en el megafondo (Ver la sección Instrumentos financieros), aunque parece que el Pilar 2 de desarrollo rural pasará a integrarse con la Política de Cohesión149,188,189.
Tecnología y digitalización
En el sector agrario, la adopción de tecnología permite aumentar la productividad, con un uso más eficiente de los recursos, además de disminuir el impacto ambiental190. Se trata, por ejemplo, de utilizar sensores, drones e imágenes satelitales para recopilar datos de buena calidad sobre suelos y cultivos y así regar, abonar o esparcir fitosanitarios en las cantidades que precisa cada parcela190. Distintas tecnologías permiten responder más rápido a los problemas, mejorar la trazabilidad, disminuir el desperdicio de alimentos o diversificar el negocio a través de los servicios en línea190.
Según los productores, las barreras para su adopción son los costes que supone implantarlas, la falta de financiación pública, el desconocimiento de las tecnologías y el miedo a no recuperar la inversión realizada190. Los cambios necesarios serían más fácilmente asumibles por personal más joven, con mayor propensión al riesgo o el emprendimiento129. Por ello, los incentivos públicos y el necesario relevo generacional pueden ser elementos clave para avanzar en la modernización del sector y la innovación agraria190,191.
Conservación y desarrollo
Los ecosistemas rurales se han generado por la interacción de las personas con la naturaleza durante siglos192,193. Esta evolución conjunta hace que las especies asociadas a medios agrarios tradicionales (por ejemplo, aves que anidan en el suelo del campo, como avutardas, sisones o perdices, polinizadores, como abejas, mariposas o pequeños mamíferos) pueden ser perjudicadas ante prácticas más intensivas, con el consiguiente exceso de fitosanitarios, y la disminución de otras tradicionales como dejar tierras en barbecho sin labrar durante la época de nidificación, el pastoreo, la apicultura, la recogida de leña o la producción de heno, que fomentan la biodiversidad194–196. A pesar de eso, a menudo, la conservación ha priorizado los bosques sobre los ecosistemas rurales y, ante la falta de relevo generacional, el conocimiento ecológico tradicional corre el riesgo de perderse192,197.
Gestión de la fauna silvestre
La gestión de la fauna silvestre puede originar conflictos entre las personas que se relacionan con el medio rural, al condicionar el desarrollo de estos territorios y la conservación de las especies198. Los problemas son diversos y abarcan, por ejemplo, los ataques al ganado (debidos, al menos en parte, a la expansión de grandes carnívoros como lobos y osos), así como las enfermedades que pueden transmitir al ganado doméstico las aves salvajes (como la gripe aviar) o los jabalíes (la peste porcina africana)199–201. Estas situaciones generan grandes pérdidas en las explotaciones de la zona y suponen un riesgo potencial de zoonosis, del que la población no siempre es consciente199–202.
En la otra cara de la moneda, la sobreexplotación de algunas especies, unida a otras circunstancias, como la presencia de especies invasoras, puede colocarlas al borde de la extinción, como es el caso de la anguila europea198,203. Por su parte, las poblaciones de conejo, dañinas en tierras de cultivo, han disminuido en su hábitat habitual hasta considerarse especie amenazada, lo que genera un perjuicio ecológico, disminución de presas de caza y tensiones entre agricultores, cazadores y conservacionistas198,204.Un ejemplo de coexistencia es el caso del lince ibérico, especie endémica de la península ibérica198. Las transformaciones del matorral, el auge de las infraestructuras humanas y las pandemias que afectaron a su principal presa, el conejo, llevaron a este felino a estar en peligro crítico de extinción, con menos de 100 ejemplares en libertad y solo dos poblaciones en Sierra Morena y Doñana, a principios de este siglo198,205,206. Un ambicioso programa de recuperación ha logrado que actualmente haya más de 2000 ejemplares en distintos puntos del país206. Para su éxito, ha sido fundamental un respaldo social casi unánime198,205. A pesar de que los cazadores podían ver al lince como un competidor para la caza del conejo, su apoyo a la reintroducción del lince ha sido mayoritario y se mantiene años después, aunque sigue habiendo episodios de furtivismo198,205. Además de los beneficios ecológicos, el regreso del lince favorece actividades como el turismo de observación de fauna: aunque todavía es incipiente, el impacto económico directo de esta actividad supera al de la observación del lobo y el oso pardo205,207.
El sector forestal
Los montes suponen un 60 % del territorio nacional, lo que sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor superficie forestal y el tercero por superficie arbolada208,209. El sector incluye la madera, el corcho, la industria del mueble, la del papel y el cartón, la caza y pesca fluvial, la resina, los hongos, los piñones, la trufa, las bellotas o las castañas208,209. En su conjunto, alcanza aproximadamente un 2 % del PIB en España208.
Además, los bosques almacenan más de 600 millones de toneladas de carbono, se usan para actividades de recreo y proveen servicios ecosistémicos, tales como proporcionar recursos hídricos, preservar la calidad del agua y el aire, proteger frente a inundaciones, regular el clima etc.208–210.
Su singularidad radica en que el 72 % de su superficie se identifica con propiedad privada: si no está clara, se dificulta la gestión211. A este respecto, la Proposición de Ley de montes de socios, remitida por el Senado, se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados212.
Este sector es especialmente relevante en zonas de montaña, donde se dan mayores dificultades para el desarrollo rural, y tiene mucho potencial de crecimiento44,208. Como no existe una política forestal común, el sector forestal comparte espacio con otros sectores en el Pilar 2 de la PAC208.
Por otro lado, históricamente, la actividad cinegética y la pesca deportiva en España han supuesto una fuente de ingresos y de desarrollo rural muy importante en todo el país209. Sin embargo, se ha producido un decrecimiento del número de licencias de ambas actividades en los últimos 15 años y se considera un sector envejecido209,213. De hecho, el número de cazadores en la península ibérica ha bajado prácticamente a la mitad en los últimos 50 años, con todas las implicaciones ecológicas que puede tener la disminución de esta actividad213.
Diversificación económica
Desde la Unión Europea se apuesta por la diversificación de actividades en las zonas rurales para fomentar su prosperidad y resiliencia económica, así como la diversidad social1,214. Además de diversificar el sector agrario para aumentar el valor de sus productos, también se incluye el turismo rural, el apoyo al teletrabajo, los servicios, como los cuidados, la innovación y el emprendimiento o los negocios orientados a la transición verde214. Ante esta visión, algunos están de acuerdo en que esta estrategia es complementaria y reduce los riesgos económicos, pero advierten que podría resultar en una desprofesionalización del sector primario y en el abandono de las explotaciones, cuando sumar nuevas actividades supone dedicar menos horas o recursos a las tareas agrarias215–217.
Valor añadido en el sector agroalimentario
A la hora de competir, las empresas agrarias pueden centrarse en conseguir precios bajos o en añadir valor a sus productos218. La primera opción, aunque necesaria para lograr una producción alimentaria de calidad y asequible para toda la sociedad, es poco viable para explotaciones o empresas pequeñas, debido a que la venta de muchas unidades no puede compensar los bajos márgenes de beneficio que negocian las empresas de gran distribución219. Para la segunda, existen diversas estrategias, desde transformar los productos, fomentar su calidad, impulsar los de cercanía y kilómetro cero, los ecológicos o la denominación de origen en esta última, el producto (vino, queso, aceite, pimentón, jamón ibérico, etc.) se vincula con el área geográfica durante su producción y procesamiento218. Crear esta marca exige una organización colectiva que resulta en productos de calidad y otros beneficios indirectos, como la difusión de conocimiento y prácticas innovadoras218.
España es el segundo país de la Unión Europea con más hectáreas dedicadas a la producción ecológica, solo por detrás de Francia177. La superficie dedicada a este tipo de agricultura, donde no se emplean fitosanitarios ni abonos de síntesis, ha aumentado un 22 % en el periodo entre 2016 y 2022177,220. Sin embargo, en proporción solo representa un 10 % de la superficie agraria útil, lejos del objetivo del 25 % propuesto por la UE177,220. Ha crecido, sobre todo, el cultivo ecológico de olivos y viñas, mientras que en ganadería no es una estrategia tan frecuente177.
Los productos ecológicos tienen mayor precio que los convencionales debido a la atomización de sus sistemas de logística y distribución comercial219. Por ello, no siempre son accesibles para los consumidores219. Algunas medidas para abaratar los costes, disminuir la huella ecológica del transporte de mercancías y mejorar el acceso de los consumidores a los productos serían los centros logísticos hortofrutícolas (food hubs), los supermercados cooperativos y la compra alimentaria y sostenible por parte de las administraciones219,221. Esta última supone que las administraciones incorporen criterios de sostenibilidad, tales como cláusulas de proximidad o la compra de productos ecológicos, a la gestión de sus servicios de restauración colectiva: comedores escolares de centros educativos, centros sanitarios, residencias etc.219,222. Aunque su aplicación todavía es desigual y limitada, es más probable que se realice en colegios donde la propia comunidad educativa gestiona el comedor escolar223. Además, este tipo de iniciativas, como una cocina municipal colectiva, si se planifican de forma estratégica, pueden desencadenar una expansión del sector, con la suma de otros actores, como mercados, grupos de consumo local o nuevos productores ecológicos en la zona224. También, podrían ayudar a conectar mejor el mundo rural con el urbano169,170.
Servicios ecosistémicos
Otras actividades que suman valor añadido por sus beneficios para el medio ambiente pueden ser remuneradas a través de la PAC225. Para ello, es fundamental reconocer y visibilizar estos servicios, que haya personas dispuestas a desempeñarlos y disponer de métodos adecuados para medir su impacto y cuantificar su valor210,226. Por ejemplo, el pastoreo extensivo forma un ciclo virtuoso con la agricultura (el ganado ovino come los rastrojos, limpia y abona el suelo), mejora el bienestar animal, provee leche de calidad, mantiene la identidad cultural, disminuye el riesgo de incendios y fija población, puesto que requiere vivir cerca del rebaño181,183,184. Además, el pastoreo extensivo también es una herramienta con buena aceptación para disminuir el combustible presente en los montes: las denominadas ovejas bomberas71,227,228. Uno de los programas más exitosos es la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), que recluta 220 pastores locales para trabajar 6000 hectáreas229,230. El pago por este servicio compensa, ya que el desbroce con máquinas es más costoso; aunque ovejas o cabras preñadas necesitan pastos más nutritivos y no serían aptas229–231.
Por otra parte, algunos servicios ecosistémicos proporcionados por los bosques (ver El sector forestal) ya cuentan con mecanismos de remuneración, especialmente en ámbitos como la fijación de carbono, la biodiversidad o la regulación hídrica232. Sin embargo, se sigue trabajando en cómo valorar de forma adecuada el conjunto de servicios que prestan los ecosistemas forestales, con el fin de diseñar esquemas de compensación justos, adicionales y medibles232,233.
De igual manera, determinados elementos que conforman el paisaje agrícola, como estanques, árboles aislados o en línea, zanjas etc. pueden ser remunerados por la PAC, aunque no contribuyan directamente a la actividad agraria, si los agricultores desarrollan también actividades beneficiosas para el medio ambiente226.
El turismo rural
Los fondos europeos y el apoyo de las distintas administraciones han promovido la creación de infraestructuras turísticas por todo el país, con resultados heterogéneos234–236. Mientras que en algunas zonas han logrado ser un motor de desarrollo, en otras la falta de demanda y planificación han desembocado en una baja ocupación media, con picos estacionales, que dificulta su sostenibilidad económica234–236. Además, en muchos casos, el turismo, por sí solo, no es suficiente para frenar la despoblación235,237. Así, el turismo rural sería una estrategia de desarrollo en zonas con alta demanda o en lugares con recursos territoriales o patrimoniales excepcionales (aunque con otros riesgos, como la gentrificación), pero no sería una alternativa válida en cualquier lugar235.
Ante la competencia con otros destinos (los de sol y playa o las ciudades intermedias) y la distribución desigual de turistas entre municipios, el personal experto señala la necesidad de repensar el turismo rural237–239. Por ejemplo, se proponen estrategias que pongan en valor el territorio, en lugar de un único destino, al estilo del Camino de Santiago, las rutas del vino o los Castillos del Loira237–239. Se trata de tener en cuenta los recursos territoriales y las tendencias de la demanda para organizar rutas atrayentes que mejoren la experiencia de los visitantes y de la población local, que se implica en su diseño240. Implementarlo requiere infraestructura para apoyarse en la tecnología, tanto para personalizar la experiencia como para integrar a visitantes y locales en los eventos o que la información sea accesible en tiempo real240.
Asimismo, la comunidad experta señala la importancia de un fenómeno que no siempre se identifica como turismo: el regreso al pueblo durante los períodos vacacionales, el denominado turismo de raíces o de retorno235,241. Se sustenta en lazos familiares, en la identidad, y en los vínculos que se han establecido durante años con el resto de la comunidad235,241. Estos visitantes suelen alojarse en la casa familiar año tras año y quedarse estancias más prolongadas. Además, consumen en el entorno local y mantienen vivas las tradiciones235,241. Aunque es un fenómeno poco estudiado, el personal experto recomienda reorientar las ayudas para fortalecer los servicios y alternativas de ocio de estos municipios en los periodos que multiplican sus habitantes235,241. La apuesta tiene valor añadido ya que, al tratarse de un turismo anclado al territorio por lazos emocionales, tiene capacidad para fijar población de forma periódica235,241. El personal experto recomienda plantear políticas sociales (vivienda, empleo, integración, conciliación familiar) para evitar las consecuencias de la gentrificación (el desplazamiento material, simbólico y afectivo), en zonas con una elevada especialización turística242,243.
La transición verde
Otra forma de diversificación sería apoyarse en la transición verde, que supone transformar el crecimiento económico tradicional en desarrollo sostenible48. Es permeable a todos los sectores y para algunos representa una oportunidad para que la concentración metropolitana dominante conviva con el impulso de ciudades intermedias en conexión rural48. Una de las dimensiones es la descarbonización y el auge de las energías renovables48. Esto ha traído mejoras ambientales y la consideración de isla energética48.
Sin embargo, el 72 % de la producción de energía renovable en la Unión Europea se localiza en las zonas rurales244 y altera sus paisajes226, con una percepción mixta por parte de la población local245,246.
En este contexto, hay quienes consideran que los efectos negativos no se están compensando eficazmente y que, salvo en casos excepcionales, la mera producción de energía no genera desarrollo local ni fija población, aunque el pueblo tenga mayores ingresos48. Para otros, cabe la posibilidad de establecer en el territorio cadenas de valor asociadas a la transición energética (producción de baterías, de paneles solares, reciclaje de las palas de aerogeneradores etc.), que generen empleo y valor añadido247,248. Ya hay ejemplos de buenas prácticas en este sentido, en España y Europa244.
El objetivo es que no se perpetúen los territorios perdedores que proveen y los ganadores que reciben, sino establecer un modelo territorial vertebrador, no excluyente, rural-urbanometropolitano48
Innovación y emprendimiento
La innovación y el emprendimiento pueden ser claves para revitalizar las áreas rurales y convertirlas en tierras de oportunidad249. Para ello, una vía es conectar las necesidades del territorio con las universidades regionales, las PYMES y los centros de investigación115. Aunque el conocimiento académico tiene un valor indudable, si no se hace un esfuerzo explícito, el aumento de la capacidad investigadora no se traduce en una mejora de la economía local250.Para lograrlo, es necesario fomentar las colaboraciones entre la universidad y la industria desde el inicio de los proyectos, incentivando a los investigadores a colaborar con las empresas250. Por ejemplo, se está estudiando si la fabricación aditiva mediante impresión 3D puede reindustrializar las zonas rurales251. También se investiga cómo introducir innovación en la atención a la dependencia en diferentes comarcas252. Otro caso sería la gestión más sostenible de las deyecciones ganaderas para producir, por ejemplo, purines de alto valor agrícola con menor concentración de fármacos de origen veterinario o lavar el aire rico en amoníaco de los establos de cerdos para transformarlo en fertilizante, reducir emisiones y olores, y mejorar el bienestar animal253,254.
A pesar de las ideas preconcebidas o de las dificultades, en las zonas rurales hay innovación de todo tipo255. Algunos factores que facilitan un tipo de innovación diferente son, por ejemplo, la proximidad a espacios naturales, a determinado clima, el sentido de comunidad, la imagen que la zona pueda aportar al marketing del producto, los menores costes o cualquier característica que se beneficie de alejarse de la corriente urbana255.
Además de la innovación, el emprendimiento rural es un elemento clave para la resiliencia del territorio. No solo por crear valor económico, sino que puede crear valor social, cultural o medioambiental, lo que contribuye a hacer el territorio más habitable256. En este contexto, las motivaciones de los emprendedores sociales son diversas: desde conseguir un ingreso o realizar una tarea que les satisface a persuadir a otros para que actúen más éticamente y mejorar la comunidad257.
Para que un pueblo (o una red de pueblos) pueda convertirse en un entorno donde prosperan la innovación y el emprendimiento, tiene que contar con: una infraestructura básica, tanto digital como física, recursos humanos y financieros, un sentido de lugar que una a sus habitantes y acceso a mercados externos, conocimiento y recursos249. La Comisión Europea, a través del Centro Común de Investigación, organiza anualmente el Foro de Pueblos Emprendedores para reimaginar lo que los pueblos pueden ser y hacer258. Aunque es pronto para saber si las experiencias están fijando población, en algunos lugares sí se observan ya signos de resiliencia y desarrollo sostenible249,252.
Key Ideas
- La despoblación rural en España es un fenómeno histórico y estructural, intensificado por la industrialización y el cambio de modelo productivo, que ha generado consecuencias demográficas, económicas, ambientales, sociales y territoriales.
- La despoblación no responde a una única causa, ni afecta por igual a todos los territorios rurales, sino que depende de múltiples factores económicos, geográficos, demográficos, históricos, personales y culturales, originados en cambios en las maneras de pensar y vivir. Requiere políticas públicas adaptadas que combinen estrategias de crecimiento con enfoques de resiliencia y adaptación territorial, interiorizados por la comunidad local según su contexto. Una de las causas más relevantes es la concentración urbana, que genera desequilibrios territoriales profundos, al atraer recursos, inversiones y población hacia las áreas metropolitanas, lo que contribuye al malestar social y a disminuir el dinamismo económico en muchas zonas rurales y urbanas periféricas.
- Los territorios despoblados se caracterizan a nivel demográfico por la baja densidad de población, la emigración juvenil, el envejecimiento, la masculinización y la creciente presencia de población inmigrante joven. En las últimas décadas han surgido dinámicas diversas que muestran tanto riesgos persistentes como oportunidades de revitalización. El personal experto llama a implementar políticas de acogida, inclusión y convivencia dirigidas al colectivo de inmigrantes.
- La brecha urbano-rural, consecuencia y causa de la despoblación, refleja desigualdades estructurales derivadas de carencias en infraestructuras y en el acceso a servicios públicos (asistencia sanitaria, educación, etc.) y privados (banca, comercios etc.), que afectan especialmente a personas mayores que viven solas y a quienes viven en municipios remotos. Parte del personal experto indica que las zonas rurales son diversas y la brecha no debe darse por segura.
- Una de las consecuencias de la concentración económica, la despoblación y el paso a una producción más intensiva es la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas agrarios. Además, en las zonas menos productivas se han abandonado los cultivos, montes comunales y actividades tradicionales, lo que ha favorecido la expansión del matorral y el arbolado, incrementando así el riesgo de incendios.
- A pesar de las dificultades, en los últimos años, el medio rural se ha revalorizado como espacio de bienestar, identidad y sostenibilidad. Aunque existe la identidad rural, se ha pasado del aislamiento a una situación de interdependencia e interconexión con lo urbano y a llevar estilos de vida similares.
- Ante la falta de implementación de la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el personal experto considera inaplazable desarrollar una auténtica política de desarrollo rural que recoja su diversidad. Parte del personal experto recomienda estructurar el desarrollo rural por territorios (o comarcas) funcionales, donde las ciudades intermedias se potencien para organizar y proveer los servicios en conexión con los núcleos rurales teniendo en cuenta la geografía del territorio.
- La producción de alimentos es vital, y el sector agroalimentario está generando cada vez más riqueza, especialmente la industria alimentaria. La UE impulsa la diversificación en zonas rurales para fortalecer su economía y tejido social. Esto incluye el turismo rural, que el personal experto invita a repensar, el teletrabajo, establecer cadenas de valor ligadas a la transición verde, y la innovación y el emprendimiento, que conectan universidad y empresa con las necesidades del territorio.
- Además, los beneficios ambientales que proporcionan los bosques, el paisaje o las actividades agrarias, como el pastoreo extensivo, pueden ser remunerados a través de la PAC.
Personal experto, científico e investigador consultado*
- Aguilar, Jesús1. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.
- Andrews, Mike. Population Team Leader en el Gobierno de Escocia, Reino Unido.
- Blanco Romero, Asunción. Profesora titular del Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. Grupo de investigación TUDISTAR.
- Bardají, Isabel1. Catedrática de Economía y Política Agraria en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Directora del CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales). Universidad Politécnica de Madrid.
- Carbonell Porras, Eloísa1. Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Jaén.
- Camarero, Luis1. Catedrático de Sociología. Director del Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social. UNED. Director de la Cátedra de Población Rural y Sostenibilidad Social. Real Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
- Delibes Mateos, Miguel1. Científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).
- Farinós, Joaquín1. Catedrático de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía de la Universitat de València (UVEG). Presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT).
- Galán, Elena1. Investigadora postdoctoral en el Basque Centre for Climate Change (BC3). Pastora asalariada para una ganadería en Francia.
- Guijarro, Mercedes1. Científico titular, Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA-CSIC). Presidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales.
- Molina, Mercedes1. Catedrática Emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid.
- Murciano, María José1. Gerente, Red Española de Desarrollo Rural, Vicepresidenta de la Red Europea de Desarrollo Rural (ELARD).
- Pinilla, Vicente1. Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza y director de la Cátedra DPZ Despoblación y Creatividad de esta universidad.
- Rivera, María Jesús1. Profesora PPL de la Universidad Pública de Navarra.
- Rodríguez-Pose, Andrés. Catedrático Princesa de Asturias y Catedrático de Geografía Económica de la London School of Economics, Reino Unido.
- Sáez Pérez, Luis Antonio1. Profesor titular en la Universidad de Zaragoza y director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.
- Sampedro, Rosario1. Profesora titular de la Universidad de Valladolid.
- Sanz Cañada, Francisco Javier1. Coordinador del Grupo de Investigación “Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial”. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Socio cooperativista del supermercado La Osa.
- Sanz Larruga, Francisco Javier1. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña. Miembro del Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (CISPAC).
- Somoza Medina, Xosé1. Profesor titular del Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León.
- Soriano, Bárbara. Profesora de la Universidad Politécnica de Madrid.
- Velasco Caballero, Francisco. Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid.
Método de elaboración
Los Informes C son documentos breves sobre los temas seleccionados por la Mesa del Congreso que contextualizan y resumen la evidencia científica disponible para el tema de análisis. Además, recogen las áreas de consenso, disenso, las incógnitas y los debates en curso. El proceso de elaboración se basa en una revisión bibliográfica detallada, complementada con entrevistas a personas expertas en la materia y revisión por su parte. La Oficina C colabora con la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados en este proceso.
La elaboración y contenido de los informes es responsabilidad de la Oficina C, que se encarga de su redacción y edición. La información contenida refleja el estado del conocimiento en el momento de su publicación. Aunque se procura la máxima precisión, los documentos no se actualizan de forma sistemática para incorporar cambios posteriores en la evidencia disponible o en el contexto político y social.
Para la redacción del presente informe la Oficina C ha referenciado 261 documentos y consultado a un total de 22 personas expertas en la materia. Se trata de un grupo multidisciplinar en el que el 77 % pertenece a las ciencias sociales, el 9 % al área de ingeniería y el 14 % restante a las ciencias de la vida. El 91 % trabaja en centros o instituciones españolas y el 9 % en una institución extranjera.
Cómo citar
Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C). Informe C. Desarrollo territorial: oportunidades y desafíos en los ámbitos rurales. (2025) www.doi.org/10.57952/TSE5-HM95
Archivado como
Don't miss out
Stay up to date with all the news, reports, events, and ways to get involved by subscribing to our newsletter (only in Spanish).